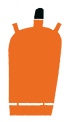Lo que voy a contar a continuación no es fruto de mi imaginación. Si lo es, ustedes me están llamando loco, y llamarme tarado, aunque para mí sea un halago, es algo que sólo puedo llamármelo yo, YO, acaso mis ancestros, algún amigo y ya. Sólo me creo lo que me digo a mí mismo. Ignoro lo que me dicen los demás. Mienten más que hablan. No dicen la verdad. No voy a bajar la guardia, aunque necesite estímulos de vez en cuando.
Paso parte de mi vida, demasiada, pululando por los pasillos de los aeropuertos, esos lugares diseñados para el deleite de turistas ocasionales que encuentran una pequeña ciudad del consumo a su disposición por unas horas, o minutos en el mejor de los casos. Un lugar aséptico para aquellos que van de paso, demasiado a menudo, en busca de negocios o de algún placer fugaz. El cielo o el infierno para el que acude a una boda o a un funeral. El purgatorio para los que gustan de celebrar despedidas de soltero, donde la cosa va mejor o peor según el vuelo, si es de ida o de vuelta. Una de las imágenes que más perplejidad me provoca de este escenario artificial, que no deja de tener cierto encanto para un urbanita convencido, son las colas, omnipresentes, serpenteantes, soporíferas e inevitables. La afición por hacer fila, por lo que parece, es algo intrínseco al ser humano. El personal disfruta haciendo turno, de pie, cargado con bolsas imposibles, sabiendo que tiene su asiento asignado. Nadie se lo va a quitar, pero da igual. Hay que pelearse la ventanilla o el pasillo en algún vuelo low cost, pero todo trasero tiene dónde colocarse. No es una rifa. Sin embargo, ahí están unos y otros, medio empujándose, mirando el reloj con cierto nerviosismo, a ver si las señoritas azafatas, bien avenidas ellas, dan el pistoletazo de salida para que la cosa arranque.
Es ver a un grupo de personas haciendo la conga estática y ponerse detrás, a ver qué toca. Un placer extraño que llama a la incomprensión, cuando la lógica invita a no hacer cola, a no ser que a uno le obliguen a punta de pistola. Si hay retraso anunciado, tampoco importa, hacemos la fila india igual, con orden y concierto, no vaya a ser que pase algo extraño si estamos tranquilamente sentados, leyendo, charlando o comiendo un bocata de esos que cuestan un ojo de la cara, y parte del bazo, en las frías máquinas expendedoras de comestibles del futuro inmediato. El avión puede salir sin nosotros, es un hecho, aunque nos llamen por megafonía a grito pelado en el caso de que nos hayamos quedado dormidos en los incómodos asientos, justo enfrente de la entrada, con restos de migas de pan de un sándwich de plástico entre los labios y una revista del corazón entre las piernas.
Cuento lo presente porque hace unas horas me he visto a mí mismo ante este panorama incierto, a punto de hacer número en el aeropuerto, observando cómo la fila que me tocaba aumentaba exponencialmente, aunque el monitor anunciaba “delayed“ en letras mayúsculas. Pone “retrasado”, malditos retardados, pero da igual, ¡hay que presionar! La gente, cada vez más nerviosa, se apretujaba en la cola, quizás creyendo que así algo avanzaban. Las azafatas, mudas, miraban al frente como si no pasara nada. Decidí entonces levantarme del asiento porque alrededor no había nadie, ni un alma, que no estuviera alineado en la fila. Tal vez era el último vuelo del día. Los pasillos del aeropuerto estaban desiertos. Algunos negocios colgaban el letrero de “vuelva–usted–mañana“. Me uní lentamente a la comitiva para no sentir la soledad del corredor de fondo. No estuve mucho rato sintiéndome el último de la fila. Apareció un grupo de ejecutivos rezagados, una decena con su maleta de mano, el iPad echando humo y la corbata hecha un cromo. Alguno despeinado. No tardaron en empujarme sigilosamente, como si tal cosa. Nos pegábamos cada vez más unos a otros, silenciosamente, con la única visión de una aburrida espalda. Nada de respetar el espacio vital.
Pasados unos minutos se empezaron a oír murmullos in crescendo. Se notaba cierta tensión en el ambiente. No logré entender algunas voces, pero tras un griterío apagado la cola echó a andar, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Me dejé llevar por la corriente. Entramos al finger después de pasar fugazmente por el control, más apretados de lo habitual. La cola seguía dentro del pasadizo, algo desordenada. Más voces, más murmullos. Algún grito. Los ejecutivos me pisaban los talones. Hacía calor allí dentro. Cada vez más pegados. ¿Qué coño pasaba que apenas avanzaba la dichosa fila una vez en las fauces del pasillo de metal? Algún sudor frío hizo acto de presencia, a mi alrededor. Otro paso al frente, como en Semana Santa. La luz del final del túnel cada vez más cerca. Sonaron al fondo extraños ruidos. Golpes. Algunos individuos forcejeaban con otros. Se empujaban con cierta agresividad. Llegué al último tramo y vi la imagen del horror. No había avión al final del camino. No había nada. ¡Nada! Pero la gente seguía adelante. Convencidos, hombres, mujeres y niños caían sobre el asfalto de la pista de aterrizaje, unos sobre otros. A la mayoría no se les pasaba por la cabeza frenar su ímpetu, se lanzaban al vacío, guiados por una mano invisible. Firmes. Mientras unos cogían impulso, otros, aparentemente, se lo pensaban, titubeaban durante unos segundos, pero se precipitaban igualmente debido a la presión que ejercían sobre ellos los siguientes pasajeros, ansiosos por llegar a la meta letal y emplear su turno. Me empujaron, pero me quedé al borde del precipicio. Escuché huesos crepitar. Columnas vertebrales quebrar. Cráneos romperse al golpear contra el suelo. Sangre salpicar. Algunos heridos pedían auxilio. Gemían los supervivientes al brutal impacto. Al estamparse habían caído sobre un colchón de cuerpos. No podía aguantar más presión, pero me aferré al borde del abismo. Me agarré a una esquina como pude. Como me dejaron. Siguieron cayendo. Los ejecutivos fueron los últimos, del tirón. Había tantas personas unas sobre otras que los tiburones amortiguaron el tortazo. No entendí nada, o lo entendí todo.
Logré salir ileso de tan dantesca situación. Mentalmente dañado. No me pregunten si me tiré sobre los que quedaban inertes allí abajo, piramidalmente, o logré subir al finger de nuevo. No lo recuerdo. No quiero recordar si pisé a alguien antes de tocar suelo. Escribo estas líneas en la sala de espera de urgencias, todavía preso del shock. No creo que lo den en las noticias. No dicen la verdad. Todos mienten. Todos.