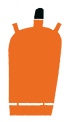El horno de pan del barrio donde crecí ahora es un crematorio. De panadería a funeraria, curioso. El olor que podía apreciarse cuando pasabas cerca del lugar cuando era chaval era embriagador. Cada vez que huelo algo similar me acuerdo de aquellos maravillosos años (gocé de una infancia feliz, de aquellos polvos vienen estos lodos). Barras de pan, bollos, rosquillas… Ahora son seres humanos los que sufren los calores y se convierten en ceniza, no en algo dorado masticable, no en deliciosa miga caliente. Ambrosía. Ignoro si están aprovechando la maquinaria de antaño para ejercer la nueva labor que anuncia la nave. Perversamente, vamos a pensar que sí, que ahora, donde la harina se convertía en un delicioso manjar, arde la no-vida. Los cadáveres sufren el mismo proceso que la levadura fermentada, pero a la inversa, pasan a ser abono para bonsáis de aristócratas, nada de nutrir las conciencias. La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. En la cadena de montaje, los cuerpos abrasados acaban en una urna de diseño con una etiqueta funcional, o en una vasija de aspecto carca que no desentonaría en una tienda oriental. Quizás alguien se lleve los restos del difunto en un tupper debajo del brazo, como esos ciudadanos contentos de serlo, de ayer y hoy, que el fin de semana acuden a la tienda donde expenden tan básico alimento, embutidos en su chándal, para pasearse rutinariamente con el periódico del día envolviendo el suculento papeo, el mismo que pega con todo, el que te soluciona un aquí te pillo aquí te como de manera eficaz e irresistible.
Dada mi naturaleza de insecto y que la gozo con el humor siniestro, fantaseo con la posibilidad de que el crematorio esconda en sus catacumbas un negocio fraudulento que no cumple, en absoluto, con las normas de manipulación de alimentos. Una fábrica ilegal de churros proteínicos a base de carne de difunto. Un oscuro paso adelante en la industria cárnica que se antoja ideal para combatir el hambre en el mundo. No me creo que semejante idea retorcida no haya pasado por la cabeza de cuantos pasean por delante del edificio sabiendo su gloriosa época como horno de pan rico. De hecho, una rampa por la cual bajaban las camionetas de reparto a por los cestos repletos de barras recién hechas era un símbolo del barrio. Por ahí descendías paso a paso, al calor, al infierno que olía a gloria bendita, en busca de la mejor hogaza del planeta, según indicaciones de mi mamá me mima. A cargar con el cesto de maná, cumpliendo con la misión. “Voy a hacer un recado“, todo un signo de madurez.
De niños, quemando el tedio, nos tirábamos con cartones, a falta de nieve, por la pendiente de la panadería. Nos deslizábamos, entre gritos de júbilo, jugándonos el pescuezo absurdamente. Si pasaba una furgoneta, el vehículo del mal, la ruleta rusa, se acababa la fiesta, con hematomas de recuerdo. El trasero limado. Adrenalina infantil en estado de ebullición Si por aquel entonces el negocio llega a ser lo que es ahora, el tanatorio enigmático, otro gallo hubiera cantado. Todo habría sido más macabro. Allí iban a horas intempestivas los yonquis a pincharse, cuando el jaco pegaba fuerte en el norte en los años 80. Los inocentes no nos enterábamos de la fiesta. ¿Por qué los mayores recogen limones llenos de mierda del suelo de los bares y se esconden por las esquinas? Ya olía a muerto. Una premonición. Seguro que en aquella época convulsa los capos de la funeraria excéntrica se hubieran puesto las botas. La materia prima en la puerta de casa. Salchichas de drogodependiente embasadas al vacío existencial.
Ciertamente, el hangar podía haberse convertido en algo peor, un after, por ejemplo. Entonces hablaríamos de zombis, no de muertos al dente. Evasión ante mortem, alimentación post mortem. Con las dichosas dietas, un mal extendido, el pan está de vacas flacas. Untar miga en la salsa negra de los chipirones me pone más que el follar, pero al loro con lo que va más allá de la corteza, que dura unos segundos en el paladar y toda la vida en el aparato excretor. Eso nos dicen, a diario, en las ventanas de la verdad. Imagino a una empresa ficticia facturando, Katmandú Fried Chopped, esa misma que ha inventado un animal similar al pavo, igual de comestible, sin pico ni ojos, que se alimenta con un tubo de la boca al culo, tragando sus propias heces, cargadas de vitaminas con impredecibles consecuencias para nuestra salud. Muy nutritivo. Seres con cuerpos cuadrados manipulados genéticamente con el cometido de caber mejor en cajas, unos encima de otros, para un transporte óptimo. Más rentable, imposible.
Sospecho todo esto y más, pero lo único cierto es que en mi antiguo barrio, ese que me hizo, me amasó, poblado por currelas en busca del pan de cada día y de jóvenes con demasiado que llevarse a la boca —otra historia—, antes olía de puta madre y ahora hay una incineradora de carne muerta. No se respira la muerte, no canta a despojo, porque en esta sociedad sabemos guardar los cadáveres en el armario. O quemarlos. Y la pobredumbre huele a rosas si nos ponemos. ¡A la fiambrera!