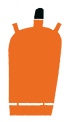El momento es fugaz, pero capturo para siempre el pezón de Marta. Sonrosado y juguetón, coronando un pechito tierno y blanco. También húmedo y refrescante, pero eso viene por contexto. La tetita en fuga accidental se ha liberado del biquini al salir Marta propulsada desde el fondo de la piscina. Su propietaria la oculta veloz y con recato adolescente, mirando alrededor en busca de testigos y topando con mi sonrisa feliz.
El pezón de Marta lo rocé reptando entre su ropa pero sin llegar a vislumbrarlo de nuevo, tan sólo intuyéndolo al tacto. Sucedió meses más tarde, no sabría decir cuántos ni cómo conseguí que el viento soplara a mi favor y nos juntara a ambos, con intimidad, en la casa de verano familiar, pero así fue. Supongo que le dije que podíamos ir a escuchar discos y ella accedió, así que allí estaba yo poniendo singles y elepés en mi monoaural portátil de color naranja y queriendo decirle que me gusta pero sin atreverme a ello. Marta hará lo que han hecho casi todas las mujeres conmigo ante mi impericia: tomar la iniciativa. Me cogerá la mano y la arrastrará sobre sus muslos y entonces ya sí que me lanzo y la beso y comienzo a escarbar por debajo de la camiseta. El encontronazo es brusco y por desgracia no deja tiempo a la ternura porque en cuestión de segundos llaman a la puerta. Es el padre de Marta, muy enfadado. Me advierte que no me acerque a su hija y luego puedo escuchar la bronca por la ventana y a la chica decir que sólo estábamos escuchando música. El padre de Marta es bombero, que es algo que en casa hace mucha risa en las comidas, y venderá el apartamento no mucho tiempo después. Así que no volveré a ver a la hija del bombero, ni tampoco su pezón.
Desde que mi abuelo compró la casa de verano, las vacaciones allí duran casi tres meses. El primer día, nada más llegar, me estiro sobre el césped, con los brazos en cruz mirando el cielo y siempre me hago el mismo juramento: este verano follo. También me conjuro con Juan, entonces mi mejor amigo de la pandilla. Este verano follamos. No es más que un trámite que luego certifique un fracaso prolongado. En mi caso, llegaré tarde a la meta con su hermana, que es algunos años mayor que yo y que una noche de borrachera me llevará a un rincón de la playa y me bajará los pantalones. La experiencia será tan poco memorable que no sé ni por qué la cuento aquí. Al alcohol y el nerviosismo del momento se une una vagina retráctil, un fenómeno inesperado sobre el que nadie me había advertido. Los movimientos de succión de aquel coño con vida propia desmantelarán mi virilidad a las primeras de cambio. Ni dos contracciones resisto y se me va todo en segundos. Un desastre. Mi abuelo, tiempo después, me comentará la existencia de estas superhembras y rogará para que nunca me cruce con ellas porque requieren esfuerzo y trabajo, virtudes que me faltan. No confirmaré sus sospechas.
Cuando mi abuelo compró la casa de verano, en una urbanización con piscina al lado de la playa, me toca compartir habitación con mi hermano y con mi tío, que es alcohólico y por las noches emite sonidos desde lo más profundo del alma humana. Para sobrevivir esos tres meses me compro unos auriculares y me instalo acompañado de un montón de discos y cintas de casete. En esos días la música es mi necesidad primera y me entrego a ella para construir barreras contra el mundo. No llevaré conmigo tebeos porque los iré comprando por el pueblo, en expediciones a veces infructuosas, y los leeré mil veces. Tampoco llevo libros porque de esos me surte mi tío, consumidor compulsivo de ciencia-ficción.
Los primeros veranos acompaña a mi abuelo una viuda de buen ver con la que se amanceba los días de asueto, en un movimiento diseñado por mi madre. La relación no duró más de dos años porque mi abuelo no está por la labor y porque mi tío, entre anises y licores, plantará toda la resistencia posible. Puede aceptar su presencia en la casa de verano, pero jamás en la de Barcelona, bastión machista forjado por mi abuelo y su hijo soltero y borrachín. No hubo más señoras aparejadas con mi abuelo salvo una brasileña que apareció un verano no sé muy bien cómo. Un día mi abuelo me explicará que le pidió a la brasileña que se pusiera a cuatro patas mientras él se colocaba a su espalda. Me dice que la brasileña sollozó porque no quería sexo anal pero que se entregaba si él lo requería. Mi abuelo, que era un caballero, le dijo que no era necesario, que no se preocupase, pero que se quedara un rato así, mostrando el trasero en todo su esplendor. Mi abuelo me dirá que la retaguardia de una hembra es una de las visiones más hermosas que te ofrece la vida, que nada de puestas de sol ni mariconadas.
Mi abuelo me regala esta lección aunque hace tiempo que ha perdido cualquier esperanza de que yo herede sus genes de macho alfa. La perdió sobre todo cuando asistió en primera fila a mi breve relación con la nieta de un amigo suyo, compinche de juergas y correrías además de adinerado constructor. Nos llevan a cenar y al Gran Casino a jugar a la ruleta, donde nos colarán pese a ser menores. Yo iré vestido por mi madre, que me quiere elegante y sólo conseguirá que me sienta aún más incómodo. La maniobra está abocada al fracaso. Un crío disfrazado de galán por su mamá y ella, la nieta, una chica promiscua y fácil que me saca distancias infinitas en esto del sexo. La cosa no pasó de un par de escarceos, lengüetazos forzados y un apenas descubrir que sus escasos pechos ocultaban pezones llenos de vigor. La muchacha se me hace la difícil y voluntariamente cuesta arriba porque en realidad me toma el pelo. En algún momento intuí que tras un par de sustos menstruales con un paleta y un chico con moto que la llevó a un descampado, alguien de su familia le dijo que debía sentar cabeza con un chico de buena familia, y me puso a mí en la diana como presa fácil y sin riesgos.
Un día, Marta, que así se llamaba también, me exigirá que la acompañe a la discoteca. Le diré que no porque en el cine del pueblo proyectan una película de Woody Allen. Ahí terminó nuestra relación y durante años incluso consideré esa ruptura como una hazaña que subrayaba mi condición de ratón de filmoteca. Para mi abuelo sería, supongo, un acto propio de un imbécil, y más si se tiene en cuenta que Marta tenía un trasero digno de consideración, un regalo de la naturaleza, una puesta de sol, un amanecer. Una amiga me explicó al día siguiente que ella no tardó ni cinco minutos en montárselo con un tío en la discoteca, un magreo espectacular. A mí, la verdad, me dio un poco igual porque a lo que yo aspiraba era al pezón de la hija del bombero y no a la generosa cornamenta que me hubiera regalado la nieta del ladrillo.
Mi abuelo se especializó en viudas. Aún hoy me para alguna, ya muy anciana, y me recuerda lo muy señor que era. Entonces eran sexagenarias de buen ver y pensión generosa deslumbradas por su porte, experiencia y mano suelta. Alternaba con varias a la vez, así que en casa nos referíamos a ellas numeradas, como si fueran secuelas. La Viuda 1, la Viuda 2, la Viuda 3. Un buen día la Viuda 3 apareció con su hija pequeña, que tenía mi edad. Una pelirroja regordeta que pasaba el año en un internado femenino de Navarra. Una noche, mientras mi abuelo se trajinaba a la madre, yo retozaba con la hija en la playa. Fue un encontronazo explosivo. Tenía unas tetas que daba gloria sujetar, unos pezones gordos como uvas, y me frotaba el sexo con la desesperación de una reclusa en libertad condicional. Me buscó, y encontró, los días siguientes, pero con tanta insistencia y acoso que me acobardé. Hoy sé que fue mi instinto de supervivencia, que me alertó como siempre. Al año siguiente Ana, que así se llamaba, reapareció embarazada y con fecha inminente para un enlace de penalti y supe que aquel fue siempre su plan de fuga y que yo me libré de milagro. Mi abuelo me ratifica el asunto. “La hija de la Viuda 3 ya ha pillado a un manso”, me dice y de nuevo me alecciona. Las mujeres son peligrosas y hay que andar con ojo con ellas, ya que lo que buscan es atraparte y convertirte en un ser dócil. Luego me dice que yo tengo mucho de manso y que por eso me advierte, pero que tengo pocas posibilidades de escapar a mi destino. Mi abuelo se santigua siempre que se cruza con una embarazada por la calle. Me dice que traen mala suerte pero hoy sé que lo hacía porque una mujer embarazada era una mujer que había ganado una guerra, una hembra victoriosa, y mi abuelo se santiguaba para agradecer al destino que no ser él el derrotado.
Siempre me han gustado las pelirrojas, aunque ninguna de las dos que he podido saborear se acercaba a mi ideal. Además de la hija de la Viuda 3 estuvo Eva, que era otra chica de la pandilla de aquellos veranos. Escuálida y feúcha, aquello no fue más que un pasar el rato consentido y aceptado por ambas partes. Juan, mi compañero de conjura, y su mejor amiga se habían enrollado así que el par de tardes que los acompañamos, como no había nada más que hacer y hartos de ver cómo se metían mano, nos miramos a la cara y nos dijimos, mira, ni nos gustamos ni nos queremos, de hecho, no nos encontramos ningún atractivo el uno al otro, pero no hay nada mejor que hacer. Así que venga. Debo añadir, eso sí, que superamos en entrega y transpiración a la pareja de tortolitos que teníamos al lado. Un atracón de adolescentes hambrientos y necesitados. A Eva aún la veo a veces en la playa, acompañada de sus hijas. Ni me mira ni me saluda, así que guardo silencio mientras pienso que era toda huesos y que ya ni recuerdo sus pezones. Sus padres tenían una pescadería, por cierto.
Un día Eva se peleo con Marta, la hija del bombero. No recuerdo el motivo, pero ambas se revolcaban por el suelo clavándose las uñas y estirándose de los pelos. La cosa fue tan histérica que se transmitió a los padres, que casi llegan a las manos. Recordaré siempre la escena porque en algún momento la escalada de insultos encontró su clímax en el ámbito profesional y ambos se echaron en cara sus respectivos empleos. ¡Bombero de mierda! ¡Y tú qué, pescatero de los cojones! ¡Tócame la manguera! ¡Agárrame el merluzo! Contemplé la delirante pelea junto a mi abuelo, que no cabía en su gozo. Luego me señaló a las dos niñas.
La hija de un pescatero y la hija de un bombero. No esperes nada bueno de ellas y ándate con ojo, que éstas buscan mansos.
No le dije que ya estaba coqueteando con el peligro.