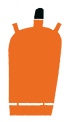De camino a casa de mi abuelo era ritual sagrado detenerme ante aquella hipnótica y maravillosa hilera de carteles de cine. En la calle Mallorca, entre Enrique Granados y Aribau, estaba por entonces lo que creo era la vieja sede de Cinesa y ocupaba buena parte de la calle con los carteles de las películas que se proyectaban en su veintena de salas barcelonesas. Aquella galería era una fuente de gozo y placer. En algún momento creo que incluso di tanta importancia a mirar su póster como a ver la película.
No puedo fechar en qué momento nació esa fascinación por la ilustración promocional cinematográfica. No puedo porque me acompaña desde mis primeros recuerdos. Mi padre, además del disc-jockey (que es como se llamaba a los pinchadiscos en los tiempos del franquismo pop) también se ganaba la vida transportando películas a los cines de mi abuelo. Enormes sacos de lona que envolvían unas ocho o nueve grandes latas metálicas con los rollos de celuloide en su interior. Algunos sábados me llevaba con él para “hacer de secretario”, aunque en realidad yo no hacía nada más que estar a su lado mientras se cargaba el cine de barrio a sus espaldas. Visitábamos almacenes con miles de estantes llenos de latas, lugares gigantescos a mis ojos infantiles, y los encargados del lugar, gente de mono azul, me regalaban afiches. Recuerdo que un día regrese a casa con los de Hatari, La venganza de las mujeres vampiro y Los tigres de Mompracem. Los guardaba en una caja y podía pasar mucho rato mirando mi colección de películas. Algunas las recordaba. Otras tan sólo podía imaginarlas.
Lo mismo pasaba con las que se anunciaban en la hilera de la calle Mallorca, de camino a casa de mi abuelo. Recuerdo, por ejemplo, mi éxtasis ante el cartel de Galien, el monstruo de las galaxias ataca la tierra, una floja película de Godzilla que el distribuidor español había rebautizado con la poesía de la explotación sin tapujos. Era evidente incluso para un chaval como yo que ese Galien buscaba al Alien de la Nostromo y que esas galaxias eran las de Star Wars. También recuerdo mi felicidad al ver que La guerra de las galaxias aguantaba tanto exhibida. Como mucho, cambiaba de un lado a otro de la hilera, es decir, de un cine a otro, pero ahí se mantenía. Mis tíos me habían llevado a verla una tarde al salir del colegio, pocos días después del estreno. A mis once años, aquella fantasía espacial me impresionó como nunca lo había hecho ninguna obra de ficción. Hoy pienso que fue un sentimiento curioso porque fui a verla ya muy leído de tebeos y películas, pero así fue. Me compré el cómic que adaptaba la película y también la novela oficial. Apretaba ambos volúmenes contra mi pecho y me decía que La guerra de las galaxias había cambiado mi vida; que tras aquello nada volvería a ser lo mismo.
Así sería en cierto modo, pero duró poco. Un par de meses más tarde, aquella exposición callejera de carteles de cine inició una asombrosa mutación a golpe de transición y cine clasificado “S”. Los espías y las naves espaciales se transformaron en tías en pelotas con estrellas negras en los pezones. Había una enfermera neumática que no paraba, bacanales romanas y cosas entonces tan intrigantes como La última orgía de la Gestapo. Pero de entre toda aquella cartelera lúbrica, quien devoraba mi sexualidad preadolescente era Emmanuelle, porque Sylvia Kristel me miraba directamente a mí y no al resto de la gente; ahí sentada en su silla de mimbre, con sus ojos claros, sus dientes de ratita y sus pezones sonrosados. Hoy sé que en muchos aspectos conformó mi ideal de la belleza femenina.
Los padres de la Constitución llevaron al franquismo pop hacia la locura erótica y a mí me pilló en medio, jovencito y sin formar. Mi madre me había dado a leer hacía pocos años un libro de ilustraciones titulado De dónde venimos, que explicaba los misterios de la reproducción humana a los niños en plan muy sueco y muy noruego. En cierta manera, para el estándar de aquellos años, fui un niño precoz en ese tipo de conocimientos. Recuerdo que le expliqué de qué iba el tema a Javier Ríos, un chaval de clase, y se me puso a llorar. Que no. Que no podía ser que sus padres hicieran eso mientras dormía. O que él fuera producto de un hacer eso. De todas formas, el conocimiento no da la sabiduría, y todo eso estaba envuelto en brumas.
Las conversaciones durante las comidas familiares tampoco aclaraban demasiado. Por lo que hace al cine, dejaban caer historias sobre cruzar la frontera para ver películas, entre ellas una sobre un coño parlanchín que les hacía mucha gracia. Pese al destape, a mí me seguían metiendo en los cines familiares al tuntún y sin criterio, así que puedo anotar el extraño malestar que me produjo Madame Claude, en la que había una escena de un hombre desnudo haciendo el amor con la polla fláccida y mustia del blandiporno europeo. Y también recuerdo el escándalo que se organizó en la platea cuando los fotogramas se saltaron el prometido parrús de la Cantudo en La trastienda. Aquello sí fue la revuelta popular que merecía España y no los Pactos de la Moncloa. Las quejas y la obligada devolución del importe de localidades bajo terribles amenazas del populacho hicieron que mi abuelo se pusiera serio para investigar el suceso. El culpable resultó ser un proyeccionista que había cortado los fotogramas del desnudo integral para darse al placer solitario con una mano alzada en busca del trasluz.
En el despacho de mi abuelo se acumulaban, en un estante lateral, un centenar de afiches. Las películas para cines de barrio se compraban por lotes de una treintena de títulos y no una a una por separado. Los distribuidores fabricaban lotes trampa. Tres o cuatro títulos de contrastado potencial comercial encabezaban una lista que luego descendía a los infiernos del subproducto infame. Mi abuelo elaboraba el programa doble a partir de la distinción entre película principal (nunca por su calidad fílmica) y complemento. Una vez escogida la primera, repasaba la pila de afiches para encajar la oferta con algo que quitarse de encima y que, al fin y al cabo, ya estaba pagado.
Esa operación semanal convertía aquella colección de afiches en un extraño tesoro: los despojos del cine popular de los 70. Cuando mi abuelo no andaba por casa, me colaba en el despacho y repasaba títulos e imágenes. Descubría nuevas adquisiciones al mismo tiempo que mi memoria localizaba los vacíos dejados por las películas que habían sido, por fin, seleccionadas. Con la llegada del cine erótico aquello se convirtió en un almacén de sexo deslenguado plagado de filmes de Iquino y diosas italianas de la fertilidad recorriendo todo tipo de profesiones. Las fotos del reverso eran sugerentes y mostraban la suficiente carne para escoger un par de ellas con las que deslizarme sigiloso hacia el lavabo. Con el tiempo tampoco es que dieran para mucho; afortunadamente encontré el lugar donde mi tío guardaba su colección de revistas pornográficas.
En una ocasión, al llegar a mi casa, la señora Paulina me hizo pasar a la pequeña habitación donde desempeña su labor de portera. Era una habitación reducida y mal ventilada que también hacía de sala y cocina familiar presidida por una televisión en blanco y negro. La mujer, con cierto reparo, me mostró un ejemplar de Climax y me dijo que estaba harta de encontrar revistas de éstas al abrir la ventana de la portería. No era una ventana con vistas panorámicas sino el final de un estrecho y oscuro respiradero al que daban los lavabos de los pisos del ala izquierda del edificio. Estuve a punto de exclamar “¡Señora, yo sólo me hago pajas con carteles de cine“”, pero callé y le dije que aquello no era mío, que igual era de mis vecinos. Lo mismo repetí a la semana siguiente, cuando me enseñó un manoseado Penthouse.
Mis vecinos eran los Aguirre. Tres fornidos y bien alimentados muchachotes que pasaban la mayor parte del tiempo practicando deportes como el balonmano o el fútbol-sala. Las ventanas con las que mal airear nuestros lavabos daban la una a la otra con escasos centímetros de distancia. Un día pude escuchar ruido de papeles, así que abrí y me encontré con el pequeño de ellos, el Juanma, haciendo desaparecer un Macho con Susana Estrada en la portada.
—Juanma, ¿ya sabes que por aquí van a parar a la casa de la Señora Paulina?
Al Juanma se le pusieron los ojos en blanco y creo que a partir de entonces se sonrojó siempre que se cruzaba con la portera.
Yo, por mi parte, me quedé con la mosca tras la oreja buscando explicación a por qué aquella mujer sospechaba que era yo, un niño tímido y gordito siempre con un libro bajo el brazo, el que se deshacía de pornografía por la ventana, y no aquellos tres deportistas de mucho músculo y poco cerebro. Explicación no le he encontrado, pero ya sé cuál es la marca que señala a los pajilleros: el libro, y no las pelotas.