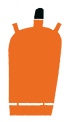Sus pacientes le sacan de quicio y le aterran, le repugnan, los trata como a bestias. Por suerte para nosotros, ha convertido su rechazo hacia los demás en su mejor herramienta de trabajo. El doctor cura a golpes de sinceridad brutal. En algunos casos —confesó a sus alumnos mientras se comía a una perra— es mejor tocar fondo. “Por supuesto, vosotros no podéis entenderme, ¡miserable chusma ignorante! ¡Largo de aquí!”
El doctor no cree en la democracia. Para él sólo hay dos clases de personas: pacientes y enfermos.
1: Los pacientes representan al noventa y cinco por ciento de la población;
2: Los enfermos al cinco por ciento restante.
Y, luego, en una cuenta aparte, está él, el doctor, con los brazos en jarras y mirando al frente, viendo venir a las hordas de salvajes. Cuando puede, se mete en las casas de la gente sin previo aviso, por la ventana, a medianoche. Se desliza hasta los dormitorios y asalta a sus pacientes, en su mayor parte desconocidos, con una primera visita de escándalo. Los pacientes se resisten a ser curados, corren por la casa, llaman a la policía, gritan. Si alguno de sus pacientes se comporta en su presencia de manera patológica se pone de los nervios, les chilla y les arroja objetos pesados, un sofá, un armario, ¡parece mentira la fuerza que tiene la ciencia! En sus visitas, siempre a domicilio y sin cita previa, el doctor somete a sus pacientes a terapias durísimas, apenas les deja espacio para respirar. Cuando visita a sus pacientes le gusta sorprenderlos saliendo del lugar más imprevisto: de debajo de una mesa, mientras cenan, o cogiéndolos por el tobillo, escondido debajo de la cama, disfrazado como la pareja del paciente, etc. También le gusta mirar fijamente a los ojos, para que el paciente sepa que habla en serio, que no hay escapatoria. Muy pocos le aguantan la mirada, y al que lo hace, le suelta un sopapo.
El doctor duerme en su consulta, metido en un saco de acampada. Se despierta de golpe y todavía con el pelo de la coronilla encrespado se sienta en su mesa de trabajo, llena de latas de conserva vacías, a consultar la agenda del día, un listín telefónico del que extrae, al azar, la identidad de sus nuevos pacientes. No tiene ayudantes, ni enfermeras, no los necesita. “De la facultad no salen médicos, sino enfermos”, dice siempre. “No me conviene contratar a ninguno. ¡Podría enfermar yo también!”
“La cultura está en manos de borrachos y farsantes, o de borrachos farsantes”, dijo el médico, y será mejor creerlo. Desenmascarar al paciente escondido detrás del síntoma aceptado por el resto de pacientes, esa es la misión de un buen doctor. Tomando notas en un paseo atiborrado de posibles enfermos, el doctor piensa: “No hay suficiente espacio en las consultas, es normal que los dejen sueltos (…), desfile interminable de chiflados orgullosos de serlo. El exhibicionismo radical está a la orden del día y pobre del que se atreva a denunciarlo. ¡Al rincón! Es la fuerza de la democracia: un millón de enfermos tiene más poder de decisión que un médico”.
Sus últimas impresiones en torno al panorama las ha soltado en voz alta, a grito pelado. Un grupo de ofendidos se acerca, será mejor correr. Un poco más arriba percibe que la gente le mira. En el retrovisor de una moto aparcada ve el reflejo de su cara: lleva una mueca rarísima, como de terror extremo. ¡Hay que cuidar los detalles! Al doctor se le ha vuelto a ir la mano, ya esta hablando solo de nuevo. Unos mendigos le aplauden. Su primera intención es abrazarse con ellos, reconocerlos como a sus hermanos, ¡pero no! Un borracho, al igual que un mendigo o un loco, no tiene ningún interés por sí mismo, sólo tienen interés para quien los mira. ¿Y quién desea ser un mendigo? Pues a juzgar por cómo va vestido, y por cómo lleva la bata, diríamos que el doctor. Otro error: el doctor va así porque puede y quiere, a ver si aprendemos a distinguir.
Volvamos al paseo, tarde de otoño. Primeras impresiones: la cantidad de personal que pide a gritos que la hospitalicen. Sorprende también comprobar que el número de gente chiflada y aceptada por la sociedad es inversamente proporcional a los tipos de patologías que exhiben. En otras palabras: hay muchos locos, pero todos comparten los mismos síntomas. A saber: Un exhibicionismo galopante, una competitividad rastrera y estéril, un mal gusto arrojadizo, etc… En definitiva, son unos reaccionarios sin mesura, se pasan la vida defendiéndose. La posibilidad de mejorar les aterra. Fijémonos, por ejemplo, en el conductor de la moto que pasa. Mala suerte, ya se ha ido. ¿A dónde va ese cretino, con una camisa negra y una corbata verde? Orgullosa de su estrechez de miras, una perra caliente mira al doctor de refilón, como perdonándole la vida. Síntomas de la perra: le encanta la cultura-ambiente, es decir, la cultura que puede utilizar para perfumar su caseta, es una víctima del diseño. Le encanta el jazz y el vino tinto. Cualquier farsante que se las dé intelectual es su amigo y, si le aprietas un poco, su amante. Ya la están chuleando. Teniendo en cuenta el número de farsantes que una perra así se puede ir encontrando a lo largo de su vida, calculen el tráfico de esperma que tramita esta mujer. Y de eso se trata: al final, como bien sabe el doctor, todo pasa por la vagina, la verdadera gestora de la vida de una tipa así. En oposición a ella, y como reacción a la existencia de la primera, encontramos a la fanática de lo minoritario, cualquier anomalía le chifla. Su higiene suele ser escasa y la depresión suele estar a la vuelta de la esquina. La fanática de lo minoritario se agarra a todo aquello que se hunde, y se ahoga tan ricamente. Tanto en un caso como en el otro, el doctor recomienda un tratamiento a base de electroshocks, acompañado por una terapia en la que las pacientes, atadas a una silla, aprendan a desarrollar el sentido común y a no acostarse con el primero que pasa.
Se dice que el doctor es un obseso sexual, y es cierto. La obsesión, así como la paranoia, son el motor que le ha permitido llegar a donde está. El doctor cura a los demás dando rienda suelta a sus delirios. “¡A cuatro patas!”, le grita, enfervorizado, a un entusiasta de Godard.
A estas alturas, el doctor no es capaz de superar una sensación de extrañeza crónica, de aturdimiento onírico: le cuesta ver las cosas tal y como son, le falta claridad para enfrentarse al mundo. A menudo, el doctor se ha descrito como “un borracho que no toma alcohol”. El que su padre fuera alcohólico carece de importancia. El paciente, perdón, el doctor, se encuentra, la mayor parte del tiempo, desubicado. Su entorno le parece ajeno, sus amigos extraños, pero tampoco se siente mejor cuando lo llevan a otro sitio. Incluso ahora, mientras habla, asegura estar en otro sitio, por lo que nos pide que no tomemos muy en serio sus palabras. “Me pregunto si bajo la aparente convicción con la que la gente vive su vida —nos confiesa el doctor con las manos en la cabeza, emocionado— se encuentra en ellos también algo parecido, algo que, con buen criterio, se niegan a admitir.” Lo último que desea es que se le compadezca. El doctor se considera un afortunado, y lo único que lamenta es la distancia insalvable que le separa de sus pacientes. Para él, la locura es alguien visto desde fuera, y por lo tanto no tiene mucho sentido hablar de ella, si bien existe y debe de ser estudiada. “El orden civil es importante y mantener las calles seguras, también.”Le gustaría tener más amigos, conocer a más gente. “A veces fantaseo con abrazarme con la gente que me voy encontrando por la calle.” Según él, se trata de un sentimiento de gratitud muy íntimo que no puede detallar. Prefiere reservárselo. Otra confidencia a medias: le acompaña un malestar superficial pegajoso, similar a una mala postura crónica. “Imaginen —nos pide— a un hombre removiéndose en su asiento indefinidamente, o calzándose la chaqueta, sin éxito, durante años. Ese soy yo.”