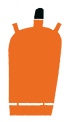Delirio estaba chateando en el ordenador de la trastienda. Era inútil tratar de sacarla de su concentración. Me imaginaba con quién se hallaba, dale que te pego, inmersa en un coqueteo digital o revoloteo celeste: con el chamán rubio Justo Degollado.
Una mensajera que parecía una amazona trajo un paquete grande, bastante desportillado, de cartón y ceñido con cinta adhesiva medio despegada, lacres y firmas ininteligibles, y unos impresos de correo certificado que tuve que firmar. Delirio me indicó que lo abriera cuando acabara de atender. Yo estaba en ese momento con una señora de cabeza permanentada como una escarola, que quería algo para ayudar a su hijo a sacarse el carnet de conducir.
—¿Algo cómo qué? —pregunté a la maruja sin quitar la vista del paquete, que me tenía llena de curiosidad por su tamaño y desaliño.
—Pues yo qué sé, señorita. Yo vine aquí el mes pasado con unos dolores tremendos de cabeza y una señora alta y morena me dio una piedrecita azulosa, como de jabón, muy fría, para que me la pusiera debajo de la almohada, y ha sido mano de santo, oiga. Pues una cosa así es lo que yo quiero para el chico, a ver si se concentra.
Me concentré yo un momento, a ver qué se me ocurría, y enseguida apareció en mi mente uno de los anillos energéticos de plata mexicana que Delirio recetaba lo mismo para un dolor de muelas que para el mal de amores. Saqué el expositor forrado en terciopelo negro y lo puse sobre el mostrador delante de la señora. Había varios, de distintos calibres, muy hermosos, tallados con figuras pentaculares alrededor del aro.
—Esto es buenísimo para lo que usted me cuenta. Si le viene grande o pequeño a su hijo, me lo trae y se lo cambio. Se lo tiene que poner en el índice derecho, acuérdese bien, que lo tenga a la vista mientras conduce en el examen práctico —expliqué, emocionada por mi propia capacidad de invención. Aprendía rápidamente.
—¿Qué vale? —preguntó ella con cierto espanto en la voz.
—Treinta euros. Es de plata de ley, no se le pondrá feo jamás. Es una buena joya para un chico.
—¿Y no tiene nada más económico?
La señora se marchó con un guijarro de aventurina de dos euros, cuyos efectos eran similares, y yo me dispuse a abrir el paquete, que venía de Baltimore, de Lady Amber. Delirio continuaba chateando con Justo Degollado.
—¡Coño, Deli, ven de una puñetera vez, que yo sola no puedo abrir esto!— exclamé irritada. Pero Delirio, que no había dado palo al agua en toda la mañana, continuaba pegada a la pantalla con aire soñador, leyendo y respondiendo a los silenciosos mensajes que le venían de ultramar. «El vuelo del águila negra», recordé. Era verdad. Yo no podía con aquello. El jodido paquete estaba tan envuelto en cinta como una momia y se resistía a las tijeras. El servicial y diligente Johnny, que arreglaba un enchufe en el cuarto de aseo, acudió presuroso en mi ayuda como si le hubiera llamado. Se acercó al paquete con un cúter y lo abrió en un santiamén.
—Con las tijeras ibas a hacerte daño—. Era verdad, pero yo persistía en abrir los innumerables paquetes que llegaban a Mystic Topaz con ellas. El cúter siempre me causó aprensión por haberlo visto en películas de tortura.
Lady Amber era una mayorista de fósiles, ámbar, conchas e insectos. La calidad de sus productos era incomparable, sobre todo la de las joyas con gemas orgánicas y las tallas amerindias de marfil de mamut, así como las falsas inclusiones de insectos en ámbar reconstituido, el llamado «ambroide». Tenía su sede en Baltimore, ciudad donde murió Edgar Allan Poe. Delirio y ella se conocían personalmente, y yo por foto, y pensaba, como de mi jefa, que se trataba de una excéntrica. Dios las criaba y ellas se juntaban, con sus melenas y su aire felino. Quizá ellas mismas eran fósiles falsos de una era prehistórica pop.
Delirio le había hecho un fuerte pedido de un poco de todo, porque sus productos se vendían muy bien gracias a su carácter exótico y a su belleza, sobre todo las tallas indias, desconocidas aquí, obra de una tribu de artesanos llamados «indios marfileros», norteamericanos nativos, que recibían la materia prima de cazadores de marfil yakutos, siberianos. Esa era la versión oficial de Amber y Delirio. Yo tenía para mí que, como en el caso de los ambroides, intervenían los tratantes y tallistas chinos, que monopolizaban desde hacía siglos el comercio de marfil, fuera o no de mamut. ¡Yakutos e indios marfileros, sí, sí! Hay que reconocer que mi jefa era una romántica y muy buena inventando cosas. Junto a ella el mundo parecía una obra de arte con un precio un poquito mayor que el de mercado.
Delirio examinaba el contenido con inusual atención. Sonó el carrillón y entró Johnny con un par de cafés del Va pensiero. Dejó uno delante de mí y se dirigió a Delirio, que trasteaba con el paquete de Lady Amber en un rincón del mostrador de la tienda donde no la molestaran. Milagrosamente no se había roto nada a pesar de que, por lo que se veía, el paquete había sido maltratado. Los productos venían perfectamente embalados en cajitas acolchadas muy bien dispuestas en hileras rellenas de serrín y plástico de bolitas. Al abrir una de las más grandes entre las que contenían piezas de ámbar reconstituido y de resina sintética, retrocedió alarmada dejándola caer sobre el mostrador. Johnny exclamó:
—¿Qué le pasa, señora? ¿Se encuentra mal?
Me volví hacia donde venía la voz de Johnny y vi a la jefa desencajada, mirando fijamente la pieza de ámbar que había dejado caer.
—¿Qué ocurre, Delirio? —pregunté tras cerciorarme de que no había ningún motivo visible de alarma.
Ningún motivo de alarma pero sí de cierta turbación. El trozo de ámbar era desusadamente grande, como un platillo de té. En el interior de su masa limpia y transparente gracias a la destilación, se veía un insecto enorme, entre escarabajo y cucaracha, negro rojizo, intacto, sin las deformaciones y roturas que solían tener los bichos incluidos en acrílico, silicona o plástico. Muy voluminoso, no presentaba el aspecto seco y aplastado de otros insectos atrapados en resina con la técnica llamada «sándwich».
—Se ha movido, os juro que se ha movido —dijo Delirio, que sufría de una profunda fobia a las cucarachas.
Johnny y una servidora miramos fijamente aquel hermoso horror, él limpiándose unas babitas con el pañuelo, y yo me temo que boquiabierta. Delirio había retrocedido y se apoyaba en la estantería de los libros de magia, como yo llamaba impropiamente a obras como El advenimiento del sexto sol, de Justo Degollado, o Plantas de la felicidad de Daneris. Tenía los ojos cerrados y respiraba profundamente con el vientre como cuando hacíamos pranayama.
—Quitadlo de ahí, por favor, que yo no lo vea.
Pero bastante teníamos con observar el prodigio. Efectivamente, el escarabajo—cucaracha se movía. Era como si el ámbar que lo albergaba fuera un gel transparente, en el que sus patas se movieron, primero torpemente, y luego con más ligereza, hasta permitirle darse una vuelta completa.
—¿Quieren que le demos un martillazo? —preguntó Johnny empuñando una de sus herramientas.
No supe qué contestar a eso, aunque el primer movimiento de mi ánimo fue decir que sí, que lo aplastara. Delirio estaba saliendo de su estado de espanto y miraba el objeto con un odio que parecía una llama que empieza a prender.
—No —dijo finalmente—. Sería peor. Éstos son como la hidra, que de cada cabeza que le cortas, salen siete. Me lo han enviado a mí y tengo que matarlo yo.
El ámbar se ablandó completamente y chorreó como la miel, dejando libre, aunque pringoso, en medio de un charco amarillo, al insecto. Éste, volviendo la diminuta cabeza a un lado y otro, echó a correr torpemente sobre el mostrador, dejando las huellas de sus seis patas.
—¿Traigo el insecticida del cuarto de aseo? —insistió Johnny, cuya motivación primera era, ya se ve, matar, matar y matar.
Mientras alguna de nosotras se decidía a dar una orden, cogió un platillo de cuarzo que contenía pulseritas tibetanas y logró plantárselo encima al insecto, que pareció muy enfadado por ello, moviendo las antenas, aunque eso puede que fuera porque buscaba una salida. Mientras tanto Delirio entró en la trastienda para llamar a Lady Amber por teléfono. Volvió algo pálida.
—Amber jura desde la cama, porque allí es de madrugada, que no nos ha enviado nada parecido, sólo una caja con unos pendientes de ámbar con diminutos mosquitos y un colgante de ambroide con una típula de dos centímetros. Efectivamente, lo he visto. No tenía que haber llamado. Esta monstruosidad sólo puede venir de un lugar.
—¿De dónde? —preguntamos a dúo Johnny y una servidora.
Pero ya los ojos de Delirio estaban fijos en el cristal que aprisionaba al escarabajo—cucaracha. El animal se las estaba arreglando para salir por debajo del cuenco aprovechando una minúscula ondulación del borde, aplastándose sobre el vidrio del mostrador. Y lo conseguía, porque, pese a su aspecto de escarabajo, era una asquerosa Blattodea, es decir, una cucaracha, y tenía el mismo abdomen plano en el Carbonífero que ahora. El caso es que salió y, como si hubiera cogido nuevas fuerzas en su reclusión o se hubiera recuperado de su otra prisión, la de ámbar jurásico, más agobiante, su carrera fue más rápida. Se tiró del mostrador y pareció crecer en la caída. Lo cierto es que sus siete centímetros debían de ser ahora nueve. Del tamaño de una rata, se metió en la trastienda.
Yo, con mi licenciatura en Filosofía a cuestas como una mochila, me estaba acordando, además de la madre que parió al bicho, del protagonista de La metamorfosis de Kafka, Gregorio Samsa, y sobre todo del escarabajo mecánico alado con el que el mago John Dee aterrorizó a los espectadores de una obra de Aristófanes, dejándolo suelto en plena representación. Pero el nuestro era mejor. Era natural, tenía trescientos millones de años y al parecer gozaba de una salud excelente. Habría sido guay atraparlo y vendérselo vivo a un coleccionista, pero al parecer Delirio tenía otros planes.
Fuimos tras él, Johnny enarbolando una antiestética escoba. Vimos que se metía por una ranura de la parte más tenebrosa de la estancia, donde se hallaba la trampilla del subterráneo por la que había ido a parar a Mystic Topaz el difunto de la cripta de san Barnaba unos meses antes.
—¿Quiere que le dejemos que se vaya por ahí? —preguntó Johnny a Delirio—. Seguramente no volverá.
—No, no, no. Hay que acabar con él o alcanzará el tamaño de un dinosaurio y sembrará el pánico en la ciudad. Yo me conozco esta clase de cosas. No se detienen hasta haber producido una catástrofe.
—Pero señora, si no es más que una cucaracha…
Imágenes cinematográficas acudieron a mi mente, tipo Godzilla y otros bichos prehistóricos. Pero Delirio no era aficionada a esas cosas, que consideraba vulgares y le causaban un insoportable disgusto. Como se lo estaba causando la escoba del criado.
—Por dios, Johnny, suelta eso, coge una linterna y a por él.
—¿Nos vamos a meter ahí dentro? —preguntó el chico entusiasmado.
—Sí, pero no te pongas tan contento, porque es un lugar asqueroso, con ratas y hasta cosas que es mejor no mencionar.
El chico, que se acordaba del muerto viviente por haber participado, si bien como simple figurante, en la aventura, rió con su risa floja y trajo inmediatamente un linterna Led, de cuya existencia no tenía yo constancia. Parecía un cañón y daba una intensa luz lunar.
—Dejen que baje yo primero —dijo, animoso—. Hay escalones, pero se tiene uno que pegar a las paredes. Estoy viendo al jodido bicho. Ahora es como un gran gato, como el pobre Lucky Manuelo que en paz descanse.
Delirio había sacado de algún sitio una jabalina amerindia que no habíamos conseguido vender, porque parecía más falsa que ganada en una tómbola, y empezó a bajar por los estrechos escalones pegándose al pecho de Johnny y pidiéndole que la iluminara. El insecto tenía ya el tamaño de un perro, y Delirio la resolución de una leona.
Mis pensamientos iban entonces por la vía de la reproducción. Sabía que algunas subespecies de cucarachas eran vivíparas, lo que me inspiró la idea de que nuestro monstruo estaba lleno de crías que iban a nacer de un momento a otro y que subirían como una marea negra desde el sótano hasta la tienda y se desparramarían por el palacio de enfrente, el del Podestà, y acabarían asfixiando al mundo. No valdrían contra ellas ni siquiera bombas nucleares, porque aguantan la contaminación, sobre todo cuando son recién nacidas y jóvenes.
Empezamos a oír, primero sin saber de dónde procedía, el canto del divino mantra Om, vibrante, que en segundos alcanzó una potencia enorme. Resonó, haciendo temblar el subterráneo, de cuyo techo cayeron polvo y piedrecillas. Enseguida lo identificamos como emitido por la boca abierta de Delirio, al tiempo que, en el punto en que comenzaba la expiración nasal del canto con la boca cerrada, la jefa empuñó la jabalina y le dio tal golpe a la bestia que la espachurró clavándola en el suelo. Fue algo grandioso. El bicho, del tamaño de un pitbull, pataleó largamente y movió desesperado sus rudimentarias alas. Le dejamos morir en paz. Poco a poco, fue disminuyendo de tamaño hasta quedar reducido a un tamaño normal de gran cucaracha, unos cuatro centímetros. Delirio despidió a Johnny dándole una propina extra por su valiente comportamiento, y le pidió que se llevara los asquerosos restos del insecto.
Nos quedamos solas en la tienda. Delirio cogió el paquete desguazado de Lady Amber, de Baltimore, y lo tiró con toda la mercancía al contenedor de la calle. Tres mil dólares a la basura. Cerramos la persiana metálica, quedándonos dentro para tomar una copa tranquilamente y fumar un canuto. La respiración de Delirio era normal, pero por un efecto de la luz sus brillantes ojos habían perdido las escleróticas y parecían escarabajos. «¿De dónde vino eso?», pregunté. Se puso un dedo delante de los labios sonrientes, reclamando silencio. Parecía agotada.