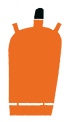Estaba yo en la tienda tranquilamente, entre humillos de incienso y músicas zen, abriendo las cajas de cuatro Budas que acababan de llegar. Dos de ellos eran risueños, panzudos, con una copa en la mano. Eran de porcelana dorada y calidad exquisita. Los otros dos representaban la Tara Blanca, la Bottdisatva de la Misericordia y del paso de unas realidades a otras, unas lindas figurillas en pie con larga túnica de porcelana blanca y rasgos finísimos, en posición meditativa. El cuello se curvaba suavemente hacia abajo y en su carita delicada florecía una media sonrisa en los labios curvos y los ojos entrecerrados.
Mientras frotaba con el trapo para sacarles brillo y guardaba una pieza de cada en las cajas, colocando las otras en lugar privilegiado en las estanterías, me preguntaba qué diferencia habría entre los Budas de sonrisa pensativa y los gordos y joviales que se carcajean abiertamente. Como no me gusta quedarme con la duda, busqué en la pequeña biblioteca de Delirio, en una enciclopedia del budismo, “Buda risueño”, y me enteré de que éste no representaba al Buda Gautama, sino a un santillo llamado Hoteio, que iba de pueblo en pueblo, se paraba en la plaza y reía a mandíbula batiente. Su risa era bendita y contagiosa, y todos los lugareños se ponían a reír y eran felices. Todo transcurría en silencio, quiero decir que no hablaban, sólo reían. Y esa era la misión en la vida de Hoteio: reír y hacer reír. Cuando volví a las piezas, mi simpatía por el gordo había aumentado. No hay como saber de las cosas para apreciarlas. Es uno de los mantras de Delirio que mejor me ha ido en la vida.
La Tara Blanca es una Buda femenina de la misericordia, un oceánico amor de madre. No ríe, sonríe suavemente y tiene la mirada interiorizada, en meditación. Aquella sonrisa, tanto en nuestras figurillas como en las láminas que estuve hojeando, era misteriosa, extática como las de los ángeles de Leonardo da Vinci. Calmaba todas las turbulencias que había a su alrededor. Tomé un espejito que tenemos siempre sobre el mostrador para cuando las clientas se prueban pendientes, y me miré tratando de representar aquella sonrisa. Mientras estaba en ello, sonó el teléfono. Me sobresalté.
—Geles, estoy en Santa Práxedes y tengo para rato —se oyó la voz de Delirio Presencia sin más preámbulo. Mis alarmas se encendieron. Delirio tenía un curso de yoga a las cinco de la tarde en la tienda, y eran las cuatro. Santa Práxedes estaba a varios kilómetros, hora y media de camino como poco, eso si a su furgoneta antediluviana no le daba por escacharrarse.
—¿Cuánto vas a tardar? —pregunté inquieta.
—Ni se sabe. Este sitio tiene una cripta infestada de entidades y no me puedo ir sin expulsarlas, porque dejar el trabajo a medias sería peor. Hazte cargo tú del curso, por favor. Hasta la noche.
Me lo temía. Era fácil decir que me hiciera cargo del curso, pero yo no podía sustituir a la maestra con los cuatro palitroques teóricos y prácticos que tenía. Noté que me subía la sangre a la cabeza y luego me quedaba fría y pálida. ¿Qué hacer en un momento como aquel? Ganas me dieron de estrellar contra el suelo la Tara Blanca que tenía en la mano. “Sí que me vas a ayudar mucho tú con tu sonrisita”, pensé. Pero al instante me calmé, pues con sofocos o sin ellos, yo tenía que realizar aquel trabajo y poner manos a la obra, pero ya.
Cerré la tienda por dentro para que no me invadieran antes de tiempo los asistentes al curso, y fui a arreglar la trastienda. El chico que nos limpia se había empleado a fondo. Todo estaba reluciente, desde el enmaderado del suelo hasta los mosquiteros de seda del techo. En un rincón había apilado las esterillas y los cojines pulcramente para que los dispusiéramos a nuestro gusto, y eso fue lo que hice. Un semicírculo perfecto de ocho esterillas, con un hermoso cojín indio cada una, y una en el centro para mí. Dispuse un hueco en un rinconcito para que la gente dejara los zapatos, encendí unas barritas de incienso puro, que es el que utilizaba siempre Delirio, y corrí la cortina nepalí blanca y roja que separaba la sala de una pequeña alacena o trastero. Todo ello en veinte minutos. Luego, cerré la puerta, no sin antes poner en marcha el reproductor de DVD con unas horas de músicas celestiales. Bien, de momento íbamos bien. Muy bien.
Entonces sonó el timbre de la puerta de la tienda y comenzó la función.
Abrí, llena de curiosidad hacia aquella panda de gente desconocida a la que debía mantener entretenida tres horas. Ya se habían inscrito y pagado a Delirio cincuenta euros por barba. Entró primero un muchacho de buena presencia y expresión algo alelada, con muchos piercings en la cara y tatuajes en las piernas. Vestía pantalones bucaneros y camiseta negra de Bob Marley. Un par de rubias grandotas, que luego dijeron ser alemanas, me saludaron educadamente. Luego pidieron permiso para entrar dos mujercitas con pinta de funcionarias jubiladas, que se limpiaron las suelas de los zapatos en la alfombrilla del umbral. Y una pareja de mediana edad, la típica pareja adorable que uno se encuentra en todos los eventos culturales, profesores seguramente.
Íbamos a estar un poco apretados, pero Delirio se había empeñado en acoger a todos los que lo solicitaran hasta un tope de nueve, porque la trastienda no daba para más. En su caso no había problema, porque ella tenía tal elasticidad que no se movía ni un milímetro de la esterilla y era capaz de lograr que todos hicieran lo mismo, pero yo necesitaba sitio para manotear, estirarme y auxiliar a los caídos en combate, en fin…. Procuré parar la rueda negativa de mis pensamientos y concentrarme en lo que tenía delante, que por el momento era vigilar, porque todos habían comenzado inmediatamente a manosear los objetos de las estanterías, a coger con la mano las gemas como si no pudiera verlas en las cestitas, a desplegar las telas orientales, a hacer sonar los cuencos con los macillos. “Qué bonito, qué bonito”. Aquello era peor que el poltergeist.
—Si estamos todos, vengan ustedes para acá, por favor —dije, a ver si así cesaban en su curiosidad manoseadora y dejaban de joder.
—¿Se puede comparr ahorra? —preguntó una de las alemanotas, mostrándome una baratija nepalí que acababa de coger de un colgador de pulseras.
—Ahora, no, señora. Luego, luego. Ahora, a clase —estaba yo como para empezar a vender, cobrar y devolver, envolver, buscar cajitas… Los nervios habían hecho presa en mí de nuevo. Empezó a sudarme la frente. Los únicos que guardaban la compostura eran el joven tatuado y el profesor del bigote, al que toda aquella quincalla esotérica y exótica parecía importarle una higa, mientras que a su mujer le llamaba mucho la atención un péndulo piramidal de cuarzo rosa que hacía balancearse mirándolo embelesada. “Se va a hipnotizar esa mujer,” pensé.
Las vestimentas fueron una pequeña odisea. Por suerte, las alemanas dijeron que no necesitaban cambiarse; claro, iban medio desnudas, con una camiseta y unos pantalones cortos. El muchacho tampoco fue problemático. Pero la pareja de mediana edad y las funcionarias necesitaron cambiarse y hubo que usar el lavabo de la trastienda por turnos, lo que retrasó de nuevo el comienzo de la clase. El resto había decidido matar la espera examinando minuciosamente los cojines.
Una vez que los tuve situados a cada uno junto a una esterilla y un almohadón, les dije que se sentaran en la postura del loto, porque quería hablarles un poco antes de ponernos a practicar algunas asanas elementales.
Las alemanas y el joven adoptaron inmediatamente una postura pasablemente yóguica, una de las rubias muy erguida y relajada, con los pies bien cruzados y los dedos medio y pulgar de las manos unidos. Se veía a la legua que ya había hecho yoga y tenía experiencia. Las funcionarias, mal que bien, obedecieron mis indicaciones y como eran delgaditas, no quedaron mal; de un momento a otro parecía que iba a crujir algún hueso. Pero, horror, con la pareja de mediana edad la cosa se puso chunga. Ambos tenían buena voluntad y parecían muy buena gente, pero ni puta idea de cómo moverse sin caer al suelo, ni de permanecer en él con las piernas cruzadas más de unos segundos.
Algo avergonzados, pidieron excusas y sugirieron abandonar el grupo, pero no se lo permití. Habían pagado y se quedaban. “Claro, claro”, murmuró el resto, solidario. Además, había posturas que eran de pie y podrían hacerlas. Mientras tanto, les busqué en el trastero un par de sillas y les hice sentarse en ellas pese a sus protestas. “Yoga en silla de ruedas”, dije maligna para mis adentros.
Di unas cuantas nociones subjetivas del asunto, basándome en lo que siempre decía Delirio: que el yoga es una gimnasia mística, idea en la que se contienen los postulados de dos escuelas yóguicas. Las alemanas me miraban atentamente sin entender nada. El joven leía un prospecto de terapia sacro craneal que había pillado en la tienda, y el resto escuchaban como quien oye llover, excepto quizá los señores de mediana edad, que ponían interés en seguirme y hasta creo que me hicieron alguna pregunta inteligente.
Con Delirio no hubiera pasado eso. Ella sabía interesar y hasta apasionar al auditorio con su fuego espiritual, porque creía en lo que decía. Pero yo, una mísera atea materialista y rojeras, que no creía en ninguna religión por milenaria que fuese y que del yoga me servía únicamente a veces para rebajar michelines y para relajarme, ¿cómo iba a apasionar a aquel público tan coriáceo? Cambié de tercio enseguida y, dispuesta a meter la pata hasta el corvejón, les puse a hacer la “salutación al sol”, primero en orden de asanas, pero último en el aprendizaje de los principiantes. Lo hice yo un par de veces. Las alemanas, fantástico. El chico, regular pero pudo con ello, y también las solteronas, que por lo visto no era la primera vez que se veían en aquellos bretes. Pero con la pareja de mediana edad, la cosa volvió a ponerse negra. Eran capaces de llegar hasta el segundo movimiento, la señora hasta el tercero, pero luego se les olvidaba qué venía después y se derrumbaban sobre sí mismos como un castellet. Les puse un video para que lo vieran a cámara lenta. Ni por esas.
Tras un buen rato de ejercicios algo deslucidos, pero realizados por casi todos con una admirable dignidad y, por mi parte y la de las alemanas, con gran paciencia y esperanza en el futuro del ser humano, hicimos una pausa antes de relajarnos. Lo maquiné siguiendo lo que le había visto hacer a Delirio. Dimos un paseo por el claustro del Museo Histórico Municipal, allí al lado, en fila india con la mano derecha en el hombro del siguiente y los ojos cerrados, y en seguida sin el apoyo del tacto, siguiendo la voz de la monitora, o sea yo, lentamente, muy lentamente. Un grupo de turistas se quedó flipando colorines al vernos. El chico, que iba entre las alemanas y las jubiladas, dijo las únicas palabras que se le oyeron en toda la tarde:
—Walking Dead —en voz grave y como lúgubre. Yo lancé una carcajada y los señores de mediana edad también. Al parecer, los tres habíamos visto la serie de televisión de la Fox de los muertos vivientes.
Cuando volvimos a la trastienda, por la puerta trasera del Vicolo delle Anime, les dejé libres un momento, mientras les preparaba unos vasos de limonada que les vendrían bien antes de la meditación. Ya habían trabado cierta amistad y charlaban como cotorras, incluso las alemanas con el chico, en inglés. Repartí los vasos llenos con tan mala fortuna que la señora de mediana edad no lo cogió a tiempo mientras se lo tendía y todo el líquido se derramó sobre el reproductor de música y los discos, y el pebetero del incienso. Gran apuro de la dama, y yo cada vez menos tensa contra lo que podría pensarse. Peor no podía ir lo poco que faltaba para que se fueran.
Los relajé como pude dentro del marco de la Hata yoga, que es el más fácil que me sé, porque si llego a hacerles una relajación cabalística hubiera sido el acabóse., Delirio les hubiera tenido a todos en estado alfa en cinco minutos, y a mí me costó veinte que llegaran a él los que llegaron, que fueron los señores de mediana edad y el chico. Las alemanas, como no me entendían… pero, carajo, si tanto sabían ya podían haber hecho un esfuercito. Y lo mismo las jubiladas, que se durmieron sin más. Cierto que mientras tratábamos de caer en el semisueño sonaron las campanas de la Tor di Nona, un camión que hizo vibrar los cristales, y los ronquidos de una de las jubiladas. El tiempo reglamentario transcurrió, yo hice el despertar ritual y pregunté, como era costumbre: “Y qué, ¿cómo ha ido, se han relajado, qué han sentido, alguno ha tenido una visión especial?” Y todos casi a coro: “Sí, sí, ya lo creo”. Los profesores: “Ha sido fantástico”. Menos mal, cien euros no tirados del todo a la basura.
Al irse, compraron algunas chucherías. La señora, el péndulo rosa que tanto le había gustado, aunque no sabía usarlo ni para qué rayos servía, y las alemanas las pulseras nepalíes. El chico preguntó por las terapias de masaje, y las funcionarias el horario de las siguientes clases de yoga. Lo habían pasado estupendamente. ¡Eso sí que tuvo gracia, por Buda!
Y a propósito de Buda, aquella noche, mientras hablaba por teléfono con Delirio y le contaba la desastrosa sesión, nos reímos mucho ambas y yo tuve claro de repente lo que significaban los dos budas que había estado limpiando. Me quedé, mentalmente, con el gordo y risueño Hoteio, que nos ayuda a vivir poniéndolo todo en su sitio.