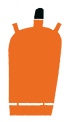para Asun
El ecuatoriano Freddy Gutiérrez había conseguido el título de doctor en Medicina General en la Facultad de Medicina de su país. Cuando vino aquí buscando mejores oportunidades se llevó un chasco mayúsculo, aunque voces amigas ya le habían advertido: “No te vayas, Freddy, que allá no atan los perros con longanizas y además son muy cabrones. Mira que aquí siempre serás un doctor, y allá pues igual acabas trabajando de auxiliar de mantenimiento en un hospital, cambiando bombillas”.
Y así fue, o casi. Después de dar muchas vueltas y pedir favores a compatriotas que ya se habían situado, no del todo mal, consiguió, merced a su título, un trabajo de enfermero raso en una clínica privada, lo que se dice poner inyecciones, tomar la tensión y cambiar vendajes, él que se sabía capaz de cambiar corazones y poner prótesis de vanadio en caderas ancianas. Tardó un poco en asentarse, encontró piso decente a compartir con una pareja de compatriotas arquitectos, que trabajaban de maestros de obras en este barrio de la Xerea, en continua rehabilitación. Se convirtió en asiduo de Mystic Topaz y hasta se enamoriscó, el pobre, de la bella Delirio. Esto último, sin esperanza ni fundamento, y no porque careciera de virtudes sino porque mi jefa era una yegua libre como el viento y además algo bollera. Freddy pasaba de vez en cuando por la tienda y pegaba la hebra con nosotras, contándonos divertidas anécdotas del hospital, pues aunque no se había resignado a su estatus degradado, se sentía bien y apreciado por todos. Hasta se hizo con una hermosa perra bastarda de color canela llamada Guapeta.
En los relatos de nuestras tertulias en el Mystic, comenzó a aflorar un personaje fascinante: una ilusionista checa que había venido a morir aquí por un juego macabro del destino. Se llamaba Verónika Verékova. Era una mujer bellísima, grande, rubia de ojos verdes y altos pómulos, con la belleza irreal de las mujeres eslavas, que fascinó al indio Freddy desde el momento en que la vio en una camilla de urgencias. La traían accidentada desde el Amapola, cabaret donde trabajaba. Se había producido un desplome de la parrilla de luces del techo y le había dado de lleno. Venía con ella su hijo de dieciocho años, Pável, que trabajaba como su ayudante en las “grandes ilusiones”. Hacían una pareja deliciosa y propia del mundo al revés, pues los magos suelen ser hombres, y las ayudantes, mujeres; pero en aquel caso, no era así.
A Verónika le había atravesado el hígado una barra de hierro de la parrilla, y se hallaba al borde de la muerte. No tenía más familia que Pável. El pobre estaba traumatizado por el accidente, en el que a su vez había resultado dañado, si bien levemente, en la cabeza y un hombro. Freddy cuidó de ambos con especial esmero en el hospital. Le resultaban conmovedores, ella por su belleza que se apagaba; él por su indefensión. Cuando dieron de alta al muchacho, se lo llevó a su casa y le alojó aprovechando la ausencia de sus compañeros, que se hallaban trabajando en el quimérico aeropuerto de Castellón —bromas del destino a diestro y siniestro—, una obra fantasmal de la que nunca despegaría un puto avión. La Guapeta canela de Freddy se hizo muy amiga de Pável, porque también los hombres eslavos son muy guapos y les gustan hasta a las perras.
Un día nos hicieron una visita. El joven checo era alto, de abundante melena castaña y ojos celestes. Como Freddy era más bien bajito y moreno, contrastaban mucho, pero se sabía que eran de la misma especie porque les rodeaba a ambos una suerte de halo de inocencia y bondad humanas que los hermanaba. Delirio preguntó por la accidentada. Como Pável no sabía español, contestó Freddy:
—Las operación para quitarle el hierro fue bien, pero los daños son muy grandes. Esperemos sin embargo, que se reponga. ¿Qué me aconsejas que le lleve como pequeño presente, Delirio? ¿Alguna piedrita linda?
En la tienda abundaban las cajas y cestillos con gemas de colores pulidas, que se utilizaban en cristaloterapia. Sin duda se refería a algo así.
Mi jefa se lo pensó un poco, y preguntó:
—¿Esta señora ha perdido mucha sangre?
—Si, lo primero tuvimos que hacerle una transfusión brutal. Hasta yo le di, porque tengo el mismo grupo sanguíneo, y nunca me he sentido mejor que imaginando mi sangre corriendo por sus venas. Ha sido un honor.
Honor y deleite tópicos del mundo de los vampiros —pensé yo recordando las descripciones casi pornográficas de Bram Stocker sobre las transfusiones a Lucy y Mina de sus amigos y amantes.
—Pues entonces, llévate una hematites roja —dijo Delirio—. Es una gema que trabaja fuerte con la sangre, la purifica y ayuda a la cicatrización de los tejidos. Creo que tengo una en el almacén. Voy a ver.
Mientras estuvo fuera, Pável curioseó las estanterías y expositores de la tienda, interesado pero no extrañado. Seguramente todo aquello tenía que ver con su madre y con la mágica Praga, cuna del Golem entre otras criaturas fantásticas… y porque la checa, además de ejercer de ilusionista en las modalidades de cartomagia y de grandes ilusiones, sabía de aquellas cosas, y era vidente y maga negra cuando los contratos con teatros no abundaban. Uno de los objetos que siempre les acompañaba era una hermosa bola de cristal de cuarzo completamente transparente, que Verónika leía con notables resultados.
—Do you want anything? —le preguntó Freddy, por si el joven tenía algún capricho.
—No, thanks. The gemstone for my mother is enough.
La hematites de Delirio era preciosa. De un rojo oscuro e intenso, parecía un pedazo de carne fresca o de viva entraña palpitante. Tenía una anillita para usarla a modo de gargantilla. Delirio le añadió un fino cordón de seda negra, la introdujo en una cajita de cartón forrado de nacarina y la empaquetó delicadamente. Yo pensé que parecía un hígado.
Cuando Freddy fue a pagar, Delirio se negó a aceptar dinero. Dijo que había infundido poder a la piedra, por su cuenta, para que ayudara a la enferma y que eso no tenía precio. Admiré una vez más a mi jefa por sus arranques de nobleza. Y apoyo las causas perdidas.
Al cabo de unos días, la bella eslava murió.
Freddy asistió desolado a la muerte de la ilusionista checa. Para él fue como perder a un ser querido muy cercano. La había cuidado hasta el final. Había mantenido con ella conversaciones ininteligibles, cada uno en una lengua. Había seguido la evolución de su tremenda herida, cuya réplica colgaba de su garganta bajo la forma de la hematites roja de Delirio Presencia. Y había desenchufado el cableado de su monitorización y de la respiración asistida cuando los médicos lo ordenaron.
Pável se preparó para el viaje de vuelta a su país llevando la miserable urna de la clínica con las cenizas. Al despedirse de Freddy, le entregó como recuerdo de su madre y en señal de gratitud por lo bien que se había portado con ellos, un extraño objeto de cuero metido en una caja. La perra Guapeta, que tanto quería al chico de los ojos celestes, se transfiguró. Reculó, enseñando los dientes y gruñendo de un modo amenazador que Freddy no conocía. No permitió que Pável le acariciara como señal cariñosa de despedida, y faltó poco para que le mordiera.
Cuando Freddy estuvo solo, abrió la caja con gran curiosidad. Dentro había un objeto esférico de cuero que pesaba mucho. Tenía una cremallera. La abrió: era una funda que encerraba una bola de cuarzo parecida a un globo de hielo. La puso, encantado, sobre su mesita de noche. Era realmente hermosa, transparente con tan sólo unos velos sutilísimos de inclusiones de rutilo. Su belleza le recordó la de Verónika y se le llenaron los ojos de lágrimas.
A partir de entonces, la casa se pobló de fenómenos inexplicables: la bola flotando, la checa andando por el pasillo con la bola entre las manos, vestida con la bata del hospital; la perra babeando espuma y ladrando a la bola que corría por el suelo como en una bolera… Todo iba in crescendo, hasta el punto de que Freddy temió que aquella robusta masa de cuarzo le golpeara y pudiera causarle algún daño. La sacó a la terraza, cerrada con persianas de madera, y allí la dejó, metida en su funda, dentro de un cubo puesto boca abajo. Los fenómenos se atenuaron, pero enseguida volvieron a la carga. Inesperada y absurdamente, la bola se puso cariñosa: la encontró una mañana entre sus piernas: había dormido con él. Ese mismo día, cuando fue a la cocina a prepararse el desayuno, vio a una mujer de espaldas, vestida con la conocida la bata del hospital. Tuvo la percepción de que se volvía hacia él, pero al dar un paso en su dirección, ya no estaba. Sobre la mesa brillaba la bola como si tuviera fuego en el interior.
Delirio me pidió que acompañara a Freddy al puerto, a arrojar la bola y todos sus accesorios al mar, en el rompeolas. Lo hice de buena gana. Nunca había asistido a la muerte violenta de un espíritu. El no supo lo que hicimos. Delirio, ante su ingenua consulta sobre qué hacer con la bola caprichosa que le alborotaba la vida, le dio una explicación banal, aunque contundente: a veces los regalos de los moribundos están cargados de energías negativas, como las que desencadenan un poltergeist, y conviene deshacerse de ellos. Él quedó complacido y tranquilo con su respuesta.
Pero la realidad era más mórbida y oscura. Delirio me la explicó, de maestra a discípula, que es en lo que nos íbamos convirtiendo gracias al continuo roce del trabajo en Mystic Topaz. Me dijo que hay personas que, sabiendo que su fin está próximo, buscan un refugio en el que guarecerse para permanecer en el mundo. No se reencarnan: literalmente, se meten en algún sitio como animales asustados. Hacen que su espíritu invada un objeto, una casa, una estatua —dentro de algunas esculturas griegas hay espíritus refugiados, y por eso nos parecen dotadas de una extraña vitalidad—. La muerta de Freddy se introdujo en su bola mágica, que conocía bien, para no correr la misma suerte que el cuerpo: desaparecer entre las llamas de un horno crematorio en un país extranjero, lejos de su mundo y sus amigos. Su hijo Pável la recibió como recuerdo, sin explicaciones que le hubieran asustado. Y éste, no sabiendo lo que Verónika se traía entre manos ni la relación de su madre con la bola, se la regaló con total inocencia a la persona que la había cuidado amorosamente durante los últimos días de su vida. Así que Freddy recibió, con la misma inocencia, el más hermoso regalo imaginable: una bola de cristal de roca conteniendo el espíritu de una mujer amada.
—¿Y cómo es que la bola enloqueció y casi mata a la perra y al pobre Freddy?
—Porque la muerta, desenchufada a toda prisa, incinerada después sin el reposo de un funeral –no hablo de religión, sino de palabras, de adioses-, separada bruscamente de su hijo, lo cual no estaba previsto, y llevada a un lugar extraño, se desorientó completamente y no encontró el camino de la luz. El espíritu y el alma se enmarañaron, la bola y el espectro no supieron ya quién era quién, y por eso ha habido que acabar con todo. Después de arrojarlo al mar, sobrevivirá lo que tenga que sobrevivir, o no. Nosotras, más no podemos hacer.
Y esta es la historia de la ilusionista checa que se metió en una bola de cristal y se perdió por esos mundos.