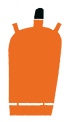Ahora el amor está muy de moda, pero entonces lo que molaba era el sexo y nosotros, para llevar la contraria, nos cosíamos cada mañana los calzoncillos a la camiseta y así evitábamos dejarnos llevar por la inercia de los tiempos. Las chicas lo tenían más difícil, pero más de una venía a clase con el bañador, en lugar de ropa interior, y nos íbamos todos al bosquecillo, entre clases, a hacer el tonto y calentarnos un poco. ¿De qué servían todas esas medidas profilácticas si no añadíamos el contrapeso de la calentura? Luego, en casa, ya nos desfogaríamos. Yo tenía una revista francesa, muy pequeñita, de tapas verdes. Durante algún tiempo asocié lo de los chistes y las películas verdes a ese ejemplar tan manoseado. Las fotos eran tan pequeñas que las veía mejor sin gafas, acercándome mucho a la cara esas mujeronas con mata de pelo y maquillaje por kilos. Lo bueno de aquella revista era que se podía esconder en cualquier parte. Tanto es así que una mañana la metí no sé dónde y ya no volví a saber de ella. No me importó demasiado, porque tenía un bloc del mismo tamaño donde pegaba los anuncios de relax ilustrados, y con eso fui tirando unos días hasta conseguir material nuevo —que siempre era de segunda mano—. No caí nunca en la barbarie del realismo. Tenía un compañero que, desde el día en que vio el primer vídeo porno, ya no supo volver a excitarse con imágenes fijas. A mí aquello me daba un poco lo mismo, en realidad, a veces me atraían más las viñetas de un tebeo que las fotos de una revista y, en cuanto a las películas, más allá del misterio de las primeras penetraciones, me tiraba más el zorrerío mediterráneo del cine “S” que el mete y saca de Los Ángeles. Vamos, que me gustaban más los garbanzos de Jane Birkin que el melonar descontrolado de aquellas jabatonas de perniles pecosos. Aunque el deseo no entiende de tamaños ni nacionalidades. La vez que una compañera trajo a clase su hámster acurrucado entre las tetas y el cabrón de Manu se lo afanó para asarlo a la leña, cambié de opinión. Aquello fue una salvajada, pero hay que reconocer que el chaval tenía manos de colibrí. La chica no se dio cuenta de que no llevaba el bicho en el canalillo hasta que empezó a olfatear el humo del pelo chamuscado que llegaba del calvero, detrás de los árboles donde estábamos sentados en corro. Gritó, lloró, vomitó. Se tuvo que quitar el jersey detrás de unos matojos y yo le presté mi chaqueta para que se tapara, porque vivía de camino a mi casa. Todo fue muy rápido y sin buscarlo. Mientras subíamos las escaleras de su rellano, frenó en seco y el movimiento natural de mi brazo hizo que le palmeara el culo. Me disculpé y, sin preguntárselo, me contó que no llevaba bragas, que, como aquella mañana no se había puesto el sujetador para acunar mejor a su mascota, prefirió no ponerse nada abajo para ir a conjunto, que le rascaba mucho el pantalón y eso. Era un trasero mayúsculo a juego con sus tetas. A pesar del hedor a vomitona que emergía de la bolsa de plástico del bocadillo en que llevaba metido el jersey, la imagen de su piel frotándose con la ropa, el ras ras imaginario de la cruz de sus muslos con los tejanos y de sus pezones contra mi chaqueta convirtieron el aislante zurcido de mi ropa blanca en un hervidero. Me ardían los ojos, la frente, las mejillas, todo. Ella, en cambio, había tomado un tono más bien pálido y lo contaba todo de un modo seco, ordinario, como quien se quita unas legañas. Nos metimos en su piso, donde sólo estaba la abuela, sentada en una mecedora, escuchando la radio. Me dijo que esperara en el pasillo, mientras se ponía otro jersey en su cuarto. Pero no pude evitar acercarme y asomar la cabeza. Me vio a través del espejo del armario y cerró la puerta de golpe, atrapándome el cráneo. Se rompió la varilla de las gafas que, al caer al suelo, perdieron una de las lunas, y empezó a arrearme zurriagazos con la chaqueta, clavándome varias veces el tirador de la cremallera en la piel. Sus pechos bailoteaban como piernas rotas, pero para mí no eran más que dos bultos borrosos yendo y viniendo entre la niebla de mi mala suerte. Cuando conseguí salir de la casa, con las gafas rotas en el bolsillo y la chaqueta desgarrada, me fijé en su buzón y, al cabo de unos días, empecé a mandarle anónimos desde la oficina de correos de una ciudad vecina. Soñé muchas veces en que se hiciera puta, pero acabó de concejala de medio ambiente. La vi hace dos semanas en un pub de mi primer barrio, tomando una pinta negra. Aproveché el tumulto para palmearle el culo. Puse cara de retrasado mental y me regaló una moneda de dos euros. Ahora, cuando vea su coche salir del aparcamiento, se la tiraré al parabrisas.
Más articulos de Joan Ripollès Iranzo
- Razas de día— 24-05-2013
- Jamón y gato— 16-05-2013
- Las hostias del domingo— 09-05-2013
- Actrices bajo la lluvia— 30-04-2013
- Mujeres de pan y hombres de lana— 23-04-2013
- Maldita limpieza— 18-04-2013
- El palacio encantado— 10-04-2013
- De monjas y putas— 03-04-2013
- Una llarga processó— 27-03-2013
- La chica del termo— 22-03-2013
- Ver todos articulos de Joan Ripollès Iranzo
- RSS
- Cartas al director
- Staff
- ¿Qué es el Butano Popular?