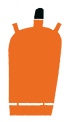Delirio quedó tranquila tras el episodio del muerto viviente que llegó hasta nuestro sótano procedente de la cripta de San Barnaba. Había salvado un espécimen extraño de la fauna humana, pero poco a poco, a través de las conversaciones, los sueños y las meditaciones, fue tomándole miedo —o más bien cierta tirria— al zombi, temerosa de que hubiera muchos más en las criptas de las iglesias del entorno y pudiera darles por salir a través de nuestro sótano como ocurrió con aquél.
Un día la jefa se presentó en Mystic Topaz con Guarino Guarini, arquitecto amigo suyo, uno de los que estaban rehabilitando el casco antiguo y conocían bien sus secretos topográficos y constructivos. Le enseñó la tienda, la trastienda, el cuarto de baño y el almacén, y bajaron al abandonado sótano, donde Johnny, con su habilidad para las manualidades, había logrado instalar una bombilla tirando un cable desde el lavabo, con lo que puso una claridad amarillenta y un tanto mortecina donde antes había reinado la más profunda oscuridad.
Cuando acabaron la inspección, Delirio y yo cerramos la persiana metálica y nos sentamos con Guarini en la terracita del Va Pensiero, a tomar una copa. Delirio estaba guapísima, como si las tinieblas del subsuelo la hubieran bañado en luz plateada. Sus ojos de obsidiana pulida devoraban todo lo que tenía a su alrededor y brillaban con un matiz lunar. Su amigo Guarino era un joven de impecable corte de pelo, cara de zorro y ropa informal de marca. No era el típico arquitecto macarra, pero sin duda llegaría a serlo. Llevaba el rótulo de amigo de Delirio grabado en la frente. Pidió un café frappé, cuyo color hacía juego con el de su camisa acanalada.
—Comprendo, Delirio, que no quieras tener esa, para mí interesantísima, “entrada de madriguera” en la trastienda —dijo Guarini encendiendo un cigarrillo—, pero no se puede cerrar el sótano separándolo de la alcantarilla antigua. El ayuntamiento no daría permiso. Lo más que se puede hacer es clavar una verja de aluminio de quita y pon.
—Pero ¿por qué? ¿Qué pinta aquí el ayuntamiento? El local es mío. Ni siquiera lo tengo hipotecado. Y no quiero verjas de aluminio, ¿te has vuelto loco?, quiero un muro sólido para evitar que entren cosas en mi tienda.
—El subsuelo de esta zona de la ciudad es muy traicionero. Está supercastigado —explicó el pijo—. Fue el decumanus romano. Lleva más de dos mil años sufriendo destrozos, soportando edificaciones con materiales de lo más diverso, inundaciones en sótanos, obras de alcantarillado a varios niveles, excavaciones de cimientos, incendios, cimentaciones de iglesias y palacios… Ahora todo está más o menos asentado. Reina un equilibrio precario pero aceptable, sobre todo debajo de la manzana de Mystic Topaz. Precario, te lo repito. Es una manzana pericolante. Yo no tocaría nada, aunque comprendo tus razones.
—Sí, sí, ya sabemos que el casco antiguo tiene sus inconvenientes, y bla, bla, bla. Pero ¿y si aquel visitante no era un solitario? Imagínate que tipos como ése no fuesen un mero residuo y empezaran a salir en multitud como una infestación de cucarachas…
—Es verdad que, en ese caso, una verja no bastaría, porque no podríamos anclarla profundamente y se vendría abajo ante cualquier empujón de varios individuos. Yo en tu lugar reforzaría la trampilla que separa el sótano de la trastienda. Puedo encargarme cuando quieras. Y desde luego, si oyes ruido al otro lado, no abras. Llama directamente a la policía. No se te ocurra hacer como la otra vez, cuando devolviste al caminante a su hogar. Fue un rasgo muy elegante de ecología urbana, pero no es el protocolo a seguir. En este barrio siempre hay alguno de ésos deambulando en solitario. Los he llegado a ver en los semisótanos de los palacios, sobre todo en el Spada, aferrados a las rejas, siempre en el crepúsculo o de noche. Pero apenas se mueven y son completamente inofensivos.
—Salvo si te muerden —apuntó Delirio.
—¿Cuándo? ¿Cuándo los has visto? —pregunté yo, pensando que bromeaban ambos—. ¿Ahora, hace poco?
—Bueno, no sé, a veces, pero no hay que preocuparse, ya digo. Y repito que en caso de apuro, tenéis que recurrir a la policía sin dudarlo un segundo. En la Piazza del Podestà siempre hay un furgón. Ellos saben lo que hay que hacer, que por cierto no es nada del otro jueves.
—Lo sabemos por el cine y las series televisivas. Zambombazo en el cráneo, que parece que lo tienen como blando.
—Pues eso.
A Delirio aquello no le quedó muy claro. Mejor dicho, se reafirmó en que tenía que hacerse lo que ella quería, como siempre.
—Este Guarino es un soplagaitas —dijo cuando volvimos a la tienda—. Siempre está con los dichosos permisos, memorias de excavaciones y demás papeleo absurdo. Pero yo lo único que necesito es un simple murete. Su famoso decumanus no se va a venir abajo por eso, ni la Piazza va a hundirse con todo su caserío.
A los pocos días vi entrar a Johnny por la puerta trasera, cargado con sacos de cemento al hombro que sacaba de la furgoneta, y luego pilas de ladrillos y herramientas de construcción. ¿De dónde las habría sacado? No nos pertenecían. Nuestro trabajo con las piedras era de otra naturaleza, je, je.
—Delirio, ¿No irás a hacer obras por tu cuenta? —pregunté a la jefa.
—Pues, sí —respondió—. Pero no temas: con que vengas el sábado por la mañana es suficiente. No te voy a fastidiar todo el fin de semana.
—Pero, ¿quién lo va a hacer?
— Johnny, ¿quién va a ser?
—Lo que tú digas, Deli, pero yo que tú no lo haría. Puedes tener un disgusto con el Ayuntamiento por obra ilegal, y otro por el daño que pueda hacerse el chico manejando herramientas ahí abajo, casi sin luz. No sabemos en qué condiciones está eso, y él es muy mañoso pero no como para levantar una pared.
—¡Levantar una pared! ¡Qué exagerada! Si apenas es tapar un hueco… Además, Johnny es medio albañil. No se hable más, Geles, que hay que ver lo amiga que eres de darles vueltas a las cosas…
Johnny fue el primero en bajar al subterráneo con sus herramientas, enfundado en su traje de faena, un viejo mono azul marino. No sabíamos de dónde lo había sacado, pero se lo ponía en toda circunstancia que requiriera salvaguardar su chándal verde y gris «de vestir». Levantó la trampilla y comenzó a bajar por la peligrosa escalera. Menos mal que se le había ocurrido lo de la bombilla. Johnny era medio tonto, pero su mitad lista era listísima, privilegiada, como si toda la materia gris se hubiera acumulado a un lado de la cabeza, dejando la otra en reposo.
Allí abajo hacía un frío húmedo sólo comparable al hedor reinante, que a veces se colaba en la tienda como un soplo del infierno y competía con el aroma del incienso. Hasta entonces nos pareció que venía del viejo alcantarillado, pero más tarde sabríamos que procedía del cadáver corrupto del titán fundador de la ciudad.
—Bueno, ¿Qué hay que hacer? —preguntó el muchachote poniéndose una gorra —hablar de casco en estas circunstancias sería licencia poética —, sobre su cráneo rapado.
—Un muro que cierre este hueco, para que en nuestro sótano no entre ni salga nada, ¿Lo pillas? —explicó Delirio con expresivos movimientos de sus largas manos adornadas con joyería tibetana.
—Claro. Un muro de ladrillos. Pero esto que hay ahora alrededor es piedra y adobe. Primero tendré que igualar las dos partes para que no parezca que está torcido.
—Tampoco se trata de construir el templete de san Pietro in Montorio, chaval. Tú, hazlo sólido pero sencillito.
—Bueno, yo lo igualo.
A los primeros golpes de la piqueta igualadora, cayó al suelo algo que estaba incrustado en uno de los lados del hueco. Tenía un aspecto asqueroso a más no poder. Delirio gritó y se apartó. Yo me acerqué y me arrodillé a mirarlo, enfocándolo con la linterna. Verdaderamente, era algo abominable. Johnny hizo amago de destruirlo pisoteándolo con sus enormes deportivas negras, pero un ademán de Delirio le detuvo.
—Cógelo con muchísimo cuidado y súbelo a la trastienda, Johnny. Que no se caiga ni un grano de tierra. Nosotras te seguimos. No apagues la luz, porque vas a continuar trabajando, mientras nosotras nos encargamos de esto.
El chico tomó aquel horror en sus grandes manos sin inmutarse, como si fuera un nido, y lo subió con exquisito cuidado al lugar que le señaló la jefa. Ella extendió varias hojas de periódico sobre la mesa y le ordenó dejarlo sobre ellas y bajar al sótano de nuevo.
—¿Sabes lo que es, no? —me preguntó con cierto retintín cuando nos quedamos solas.
—Ni puta idea.
Lo que yo tenía ante mis ojos por primera vez en mi vida era una especie de enorme y aplastado excremento, tieso y momificado, del que parecían salir cabecitas y cuerpos de animales y patitas delgadas que habían pataleado hasta la muerte. Fijándome bien, vi un sistema radial de ratas muertas resecas, y en el centro los rabos enmarañados como un montoncillo de espagueti. En suma, una momia múltiple, horrible y patética, formada por animales enredados por el rabo, que habían muerto tratando de huir del nudo central.
Delirio parecía iluminada. En sus rizados cabellos negros brillaban chispas de luz como siempre que la encendía el entusiasmo. Estaba muy pálida y se mordía los encarnados labios observando, con las gafas-lupa de tres lentes que usábamos con las gemas, el misterioso objeto. Parecía una Medea o una Circe prerrafaelista en su refinado taller de brujería tecnológica.
—Esto es auténtico, Geles —me dijo sin dejar de examinarlo—, y vale un pastón. Sólo hay uno semejante, aunque más pequeño, creo, en el Museo de Altenburg. El de Ciencias de Londres nos dará lo que pidamos por él.
—Pero ¿qué es? Parece una camada de ratones atrapada en una mierda.
—Es, querida Geles, un Rey de Ratas. Nunca he creído que se tratara de una leyenda, y aquí está la prueba. ¿Ves las ratas, ves que son reales, que murieron huyendo del centro? Porque en el centro sus colas se enredaron en un nudo inextricable, pegado con excrementos, sangre, tierra o suciedad, hasta resultar imposible de deshacer y cada vez más apretado cuanto más quisieron huir en distintas direcciones. Estas cosas se tenían antes por diabólicas. Se decía que cuando en un lugar, ya fuera sótano, alcantarilla o caverna, había un Rey de Ratas, protegido por el demonio Belfegor, las demás ratas alimentaban a las que formaban el nudo, que por imitación de las arañas aprendían a corretear pegadas, si bien no podían llegar muy lejos.
—Dios sea loado.
—Hasta ahí la leyenda. Pero, como ves, no se trata sólo de una patraña medieval. Las pocas veces que se han hallado fortuitamente ejemplares como éste, que no son un fraude, se ha organizado un gran revuelo en la prensa y los medios científicos. Yo no quiero líos. Sé con quién contactar. ¿Ves? Si Guarino Guarini hubiera querido hacernos la chapucilla que le pedía, podíamos habernos repartido el “tesoro”, je, je. Pero más puede el demonio por cabezón que por arquitecto, y ahora esta maravilla de la naturaleza es nuestra por derecho de usucapión.
—¿Disculpa?
—Digo que este Rey estaba en nuestros cimientos y nos corresponde porque lo hemos encontrado y recogido nosotros.
«Usucapión» me pareció una palabra muy rimbombante para denominar el hallazgo fortuito de aquella cosa inmunda, pero me callé por prudencia.
Delirio Presencia, que era excelente restauradora de muebles y objetos de todo tipo, pasó una temporada restaurando y consolidando el Rey de Ratas. Todo lo que sabía sobre maderas antiguas, telas, cerámica, animales disecados y flores liofilizadas se puso a disposición del patético entresijo de animalejos, que finalmente recibió una generosa pulverización de aerosol fijador de goma laca. El Museo de Ciencias de Londres no quiso saber nada de la estantigua, pero Delirio no se amilanó. Ella pensaba colocar su Rey a cambio de una buena suma y no se iba a detener hasta conseguirlo. Finalmente alguno de sus múltiples contactos medió para interesar a un curioso personaje, la condesa coleccionista de monstruosidades Domitila Tadema , que la invitó a que se lo mostrara en su casa de Prato.
Allá que fuimos ambas con la caja que contenía el espécimen. Tras cuatro horas de furgoneta y un par de paradas, una de ellas a reparar fuerzas con sendas hamburguesas, llegamos a la ciudad, que ella conocía. No tardamos en encontrar el palazzo Sansovino, hermosísima pieza de la arquitectura manierista, algo escondida en el corazón de la ciudad, rodeado de un gran jardín inglés, por el que había que andar un trecho hasta llegar a la casa. Nos recibieron los ladridos de dos perrazas impresionantes que una figura femenina sujetaba con una y otra manos por las correas. Eran doberman negras, muy elegantes y altivas. Su dueña las hizo callar con una sola palabra. Alta y delgada, como salida de un cuadro simbolista, al estilo de la Isla de los muertos de Arnold Böcklin, la aristócrata vestía una larga túnica de seda un tanto astrosa de color ala de mosca y un collar de ópalos arlequín en los que un día refulgió un arcoíris de colores. El jardín otoñal era bello, enmarañado y paisajista. Una criada hizo ademán de coger la caja del espécimen, pero Delirio no lo permitió.
El lugar de estancia y trabajo de la condesa Tadema era un salón irregular de la planta noble, con una galería acristalada que daba al jardín y las ventanas delanteras cerradas con postigos. Olía a maderas nobles y a plantas aromáticas cuyos efluvios entraban desde los arbustos y arriates. El contenido de la estancia parecía una caricatura grotesca de la Creación por la cantidad de cosas inverosímiles que contenía, entre ellas varias geodas gigantes de amatista y de cuarzo citrino que estuvieron un tiempo en Mystic Topaz. Había muchos esqueletos deformes, frascos de vidrio con homúnculos muertos, un enorme y oscuro cuadro de la decapitación de Holofernes por Judit, copia del de Lavinia Fontana, y muebles renacentistas de ébano y marfil con muchos cajoncitos .
Vista desde cerca, la condesa Tadema daba miedo. Tenía la cabeza muy pequeña, sin apenas cara, sólo unas cejas negras cobijando unos ojos gris claro como los de Madame Blavatsky, y como marco una esponjosa cabellera rubia cenicienta, acabada en tirabuzones deshechos, sin duda teñida porque sus raíces eran oscuras. No parecía preocuparse ni por su aspecto ni por las formas sociales. Tras ofrecernos algo de beber al recibirnos, quiso ver enseguida al Rey. Delirio me indicó que lo sacara de la caja y lo depositara sobre la enorme mesa con patas de garra leonina, que al parecer servía de escritorio a la condesa. No pude reprimir un escalofrío de asco, aunque ya lo tenía muy visto incluso a través de la lupa de mi jefa. Las lustrosas perras Diana y Selene se habían acurrucado juntas en un rincón. Parecían un solo animal con dos cabezas. De vez en cuando aullaban levemente.
La condesa se mostró muy satisfecha con la mercancía y dispuesta a pagar el precio fijado por Delirio, naturalmente en dinero negro, porque aquella transacción tenía de todo, objeto y sujetos, excepto formalidades legales. Lo celebramos con una copa de lo que se le ocurrió a nuestra anfitriona: un vaso de Lambrusco fresco y delicioso. Luego salimos al jardín. Quería enseñarnos sus maravillas, especialmente los rosales de rosas negras trasplantados de Halfeti en Turquía, que parecían de terciopelo y debían regarse con un agua especial para que conservaran el luto, y unos arbustos de olorosas flores púrpura llamadas carmándulas, que cicatizaban instantáneamente las heridas, como pudimos comprobar con un pequeño rasguño que yo misma me hice sin querer con las espinas de las rosas. Tanto éstas como las otras flores se hallaban en una floración otoñal espléndida antes de morir.
Estábamos a punto de despedirnos de la condesa Tadema cuando oímos, procedente del interior, una gran algarabía perruna.
—Algo pasa. Son las perras. Vamos a ver —dijo la Tadema.
En el centro de la estancia yacía sobre la alfombra el Rey de Ratas roto en varios trozos. Las perras lo roían y lanzaban los pedazos al aire meneando la cabeza y las orejas. Lo habían hecho caer de la mesa, donde imprudentemente se hallaba fuera de la caja, y jugaban con él y lo mascaban y baboseaban. La condesa quiso apaciguarlas pero no lo conseguía. Se puso tan frenética que cogió el atizador de la chimenea y golpeó a los animales como una furia. Cuando pudo aquietarlas ya no había remedio. El Rey de Ratas yacía esparcido como un pan desmigajado, ratas sueltas por aquí y por allá, trozos de asquerosa materia fecal y sangre seca, los rabos como un ovillo diabólico. Las perras castigadas enseñaron los colmillos, pero enseguida agacharon las cabezas y salieron de la habitación.
A la vuelta, Delirio contó los billetes mientras yo conducía la furgoneta. El disgusto no le impedía sentir la satisfacción de haber hecho un buen negocio, porque la condesa se resignó a pagar la pieza destrozada por sus perras, sin entrar en polémica sobre quien debía de haber cerrado la caja. Días más tarde supimos que Diana y Selene habían muerto de rabia.