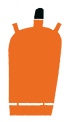Si tuviera que escoger un autor al que poder citar sin límite, ése podría ser Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716): metafísico, jurista, diplomático, científico, matemático, lógico y quizá el verdadero fundador de la filosofía alemana moderna. Y podría citarlo sin dificultad porque Leibniz escribió mucho, muchísimo, y en mis estanterías acumulo buena parte de su obra, así como un montón de ensayos sobre ella, colecciones de cartas y alguno de sus escritos políticos. En una de esas cartas, y desde la tribulación que sufre todo aquel que pretende abarcar demasiado, Leibniz escribe:
Hago investigaciones en los archivos, saco antiguos papeles y reúno documentos sin imprimir. Recibo y contesto cartas en gran número. Pero tengo tantas cosas nuevas en matemáticas, tantos pensamientos en filosofía, tantas otras observaciones literarias que no quisiera dejar que se perdieran, que muchas veces no sé qué es lo que tengo que hacer primero.
En mi caso podría empezar abriendo alguno de sus libros, copiar un par de párrafos sugerentes y completar este artículo con los comentarios de algún especialista en la materia, fingiendo que son míos. ¿Cabe tal posibilidad? Por supuesto. Hoy sé que el librepensamiento y las explicaciones del Butano surgen del ejercicio de voluntad por parte de sus autores. No hace falta demasiada preparación ni talento, basta con superar la desidia y escribir sobre lo que sea, contando, eso sí, con la buena predisposición del lector. Lo de aprovechar la sabiduría ajena y copiar sin permiso es fácil si se tiene criterio y una buena conexión a internet. (Obsérvese que estoy hablando bien de la voluntad y, de paso, del sentimiento y de la cara dura, cuando normalmente he defendido los dictados de la razón y me he comportado de manera honrada, quizá influido por el propio Leibniz. Sin embargo, con el tiempo he ido descubriendo que existen vínculos entre el intelecto y la emoción y que algo de picardía resulta útil para resolver los problemas de la vida. También sé que tras la madeja de la voluntad y el sentimiento existen razones de fondo que se nos escapan. Pero eso es harina de otro costal. Estaba diciendo que con cuatro ideas y media docena de cuartillas se puede llenar un artículo del Butano).
Por ejemplo, aquí se podría explicar que Leibniz ideó el cálculo infinitesimal a la vez que Newton, apoyó sin fisuras las investigaciones microscópicas de Leeuwenhoek y fue un decidido partidario de la razón como vía de conocimiento y fundamento de la moralidad, punto de vista del que todavía somos deudores. Y podría decir también que murió solo y amargado tras una larga trayectoria dedicada a la ciencia y la filosofía, al servicio de princesas y reyes, sin haber logrado casi nada de lo que se había propuesto: ni la unidad de las iglesias, ni la comprensión entre las naciones, ni ese idioma universal con el que pretendía “poner punto y final a las agotadoras polémicas con que las gentes se fatigan entre sí”. Solo y olvidado por todos, fue enterrado sin pena ni gloria bajo una placa de cobre en la que podía leerse “Huesos de Leibniz”. Su secretario, el historiador y lingüista von Eckhart, acompañó en solitario sus despojos hasta la tumba. Y así fue como el filósofo más grande de la Alemania del XVII, “un hombre que había sido la gloria de su patria, fue enterrado como un bandido”, según el testimonio de su amigo von Kersland.
Si la vida de Leibniz transcurrió de esa manera se debió a que, según el propio pensador, “nada ocurre sin que haya una razón suficiente por la que aquello haya de ser así más bien que de otro modo”. En otras palabras, para Leibniz todo tiene una razón de ser y no hay efecto sin causa. Esta es la formulación clásica de su principio de razón suficiente, un axioma que, junto al principio de no contradicción, constituye el fundamento lógico de todo su sistema. Según el principio de razón suficiente, hubo alguna causa que le llevó a vivir exclusivamente para el trabajo, los honores y el reconocimiento ajeno. Por desgracia, las personas que le jalearon en vida luego le abandonaron, sin que sepamos exactamente por qué, aunque debió de haber razones que lo expliquen. Conocer las razones que se ocultan tras los fenómenos es un reto para nuestra inteligencia, para la ciencia y la filosofía, pero nuestra incapacidad para descubrirlas no implica que tales razones no existan. Como escribe Leibniz en su Monadología (1714), cualquier acto o suceso, por banal que sea, está determinado:
Hay una infinidad de figuras y de movimientos presentes y pasados que pertenecen a la causa eficiente de este acto mío de escribir y hay una infinidad de pequeñas inclinaciones y disposiciones de mi alma, presentes y pasadas, que pertenecen a la causa final.
Según Leibniz, la causa última de todo lo que sucede es Dios. Un Dios que conoce los motivos de cada sujeto y condiciona la caída de la más humilde de las hojas. Así pues, Dios sabía de antemano cómo iba a vivir Leibniz, igual que sabe cómo acabará este artículo. Por mi parte, sigo instalado en la duda: ¿seré capaz de acabarlo? ¿Me mueven las ganas de seguir escribiendo o existe alguna razón que me inclina a creer que eso es lo que quiero? ¿Y cuál es esa razón? Según Leibniz, todo obedece a razones. Incluso Dios tuvo las suyas para crear el mundo y hacerlo como lo hizo. En la polémica sobre libertad y razón en Dios, Leibniz se inclina a favor de la razón.
Como hay una infinidad de universos posibles en las ideas de Dios y de todos ellos no puede existir sino uno sólo, es necesario que haya una razón suficiente de la elección de Dios que le determine por uno en lugar de otro. Y esa razón no puede encontrarse más que en la conveniencia o en los grados de perfección que esos mundos contienen. (…) Y ésta es la causa de la existencia de nuestro mundo, que es el mejor de los posibles, ya que Dios conoce en virtud de su sabiduría, su bondad le hace elegir y su potencia le lleva a crear.
Hubo un tiempo en que leí con fruición al filósofo alemán y estuve a punto de convertir mi interés en una tesis doctoral. Luego abandoné la idea, incapaz de seguir profundizando en la complejidad de su filosofía, un sistema donde cada concepto remite a los demás y donde “cada sustancia es un espejo del universo y lo multiplica tantas veces como sustancias hay”. En efecto, en Leibniz las sustancias reflejan la totalidad y no se comunican entre sí, pero coinciden en sus representaciones. Esa coincidencia crea una apariencia de conexión entre los individuos cuando en realidad no hay más que soledad y aislamiento.
La idea de un universo poblado por infinitas sustancias que creen estar en contacto y viven aisladas me resultaba fascinante. Según Leibniz, entre el lector de este artículo y quien lo escribe no hay contacto físico ni espiritual, sino solamente un acuerdo perceptivo entre sus respectivas representaciones. Este texto no existe, el autor cree haberlo escrito y el lector cree estar leyéndolo, cuando no hay papel ni pantalla, ni cuerpos ni almas, sólo un orden perceptivo creado por Dios al comienzo del tiempo. Esa coordinación primordial fue llamada por Leibniz armonía preestablecida y es la razón de ser de todo lo que sucede en nosotros y a nuestro alrededor. Así que, por razones que ignoramos, Leibniz vivió buscando la admiración de sus contemporáneos, escribió mucho sin acabar nada, murió solo y fue enterrado bajo la placa “Huesos de Leibniz”. Eso es lo que le tocó en suerte en este universo armónico, plagado de ajustes, que sólo Dios conoce. Aceptemos, pues, que este artículo acabará cuando y como Dios quiera.
A mediados de los 80, yo me pasaba la vida en la Biblioteca de Cataluña consultando cualquier papel que oliera a Leibniz. Solicitaba los Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, su Teodicea o la Correspondencia con Clarke y esperaba pacientemente a que los archiveros me trajeran los libros desde los lejanos subterráneos donde se guardan las obras que nadie lee. Yo pretendía convertirme en especialista en Leibniz, sin sospechar que su filosofía era errática, incompleta y plagada de contradicciones. Tampoco sabía entonces que Christian Wolf (1679-1745) fue el único discípulo de Leibniz que intentó poner algo de orden en sus escritos, dándolos a conocer en círculos más amplios, ni que Bertrand Russell escribiera su Exposición crítica de la filosofía de Leibniz (1900) a partir de un conocimiento muy parcial de la obra del pensador alemán.
Mientras esperaba que llegasen los libros, me dedicaba a releer mis apuntes y pulir alguna frase de la edición comentada de la Monadología que estábamos preparando con Hilari Arnau para una editorial de divulgación y ensayo. El trabajo se eternizaba en espirales sin fin: comprender y tratar de cerrar el círculo de la filosofía de Leibniz me parecía imposible. Poco a poco iba descubriendo que su sistema de axiomas y deducciones nos obligaba a admitir que la razón podía integrar y armonizar incluso lo irracional. De vez en cuando me liberaba de estas obsesiones dejando vagar los ojos hasta la bibliotecaria de la sala, una jovencita vivaracha y pelirroja, discretamente vestida, que hacía el turno de tarde. Siempre me he sentido atraído por las pelirrojas a causa de su singularidad y su manera de estar en el mundo. Singulares porque hay pocas, especialmente en nuestro país, y porque cada una de ellas muestra una distribución diferente de sus pecas. Está comprobado en la práctica y, además, es una cuestión de lógica. Según Leibniz no puede haber dos pelirrojas iguales, ni dos árboles idénticos, ni dos sustancias indiscernibles. Si fueran iguales serían la misma cosa y no habría motivo para traer una u otra a la existencia. Dios no actúa sin criterio. Por otra parte, el hecho de ser singulares conlleva que su manera de estar en el mundo también sea particular. Las pelirrojas son especiales y viven como tales. Mientras fantaseaba con las pecas de mi bibliotecaria e imaginaba su desenvoltura en la vida real, no dejaba de preguntarme por qué razón estaba dedicando tanto tiempo a Leibniz y tan poco a estudiar el mundo exterior, plagado de sustancias singulares.
Los libros siempre se hacían esperar y de vez en cuando la bibliotecaria pelirroja me lanzaba miradas de complicidad. Cuando por fin me decidí a hablarle, nos enzarzamos en conversaciones interesantísimas sobre el filósofo alemán, el peso de la razón en nuestras vidas y el papel de la armonía preestablecida. ¿Existía una razón última para nuestro encuentro? ¿Cuál era el motivo metafísico de aquella (aparente) casualidad? Enseguida averigüé que se llamaba Toñi y tenía un novio controlador. Quiero decir que su novio trabajaba en el aeropuerto, con un horario tan raro que nos permitió seguir profundizando en nuestro conocimiento, esta vez en su casa, cuando acababa su trabajo en la biblioteca. Desde el comienzo supe que aquel tipo no le convenía, pues difícilmente puede hablarse de Leibniz con un controlador aéreo, tan absorto en sus tareas de vigilancia de la realidad tangible, lejos del principio de razón suficiente y de la armonía preestablecida. Hay razones para todo, incluso para darle el esquinazo al controlador y aceptar que nuestros encuentros amorosos no fueron casuales, sino el resultado de la previsión divina al crear el mundo.
Una mañana descubrí a Toñi con su novio en una cafetería del Paseo de Gracia y se me ocurrió acercarme a saludarla. Entonces, el controlador aéreo, que debía estar al tanto de nuestros encuentros o quizá percibía confusamente lo que allí pasaba, se levantó del asiento y me cogió por la pechera. “¿Así que tú eres el palabritas de la filosofía?”, me preguntó. Y luego, encendido de rabia, me espetó: “¡Como te vuelva a ver por la biblioteca te rompo la cara, charlatán!”. Busqué complicidad en los ojos de Toñi que, avergonzada, miraba al suelo. Así que me tuve que retirar, turbado por mi propia cobardía, aun sabiendo que tras aquella huida había razones de peso que la justificaban. En aquella ocasión, Dios decidió que lo más conveniente era poner tierra por medio. Obró mi voluntad, pero siguiendo un mandato racional. Hay un fragmento de Leibniz (GP VI, 406) donde el pensador alemán, a través de una alegoría, cuestiona el predominio de la voluntad o de la razón en la toma de decisiones:
Hay quien concibe la voluntad como una reina sentada en su trono, cuyo ministro de Estado es el entendimiento y cuyas cortesanas o damas favoritas son las pasiones. Se pretende que el entendimiento sólo hable por orden de esta reina, que ella puede equilibrar las razones del ministro y las sugerencias de las favoritas e incluso rechazar a unos y a otras. Pero si la voluntad debe juzgar o tomar conciencia de las inclinaciones que el entendimiento o los sentidos le presentan, ha de necesitar otro entendimiento para entender lo que se le presenta y decide.
Leibniz sugiere que la voluntad se mueve por razones. Un tipo emocional y voluntarioso cree que está decidiendo lo que le apetece, ignorando las razones del querer, unas razones de las que no somos conscientes. En nuestro universo, que es un universo armónico donde nada sucede por azar, cada sustancia tiene la percepción de actuar por propia voluntad, siguiendo los motivos del gusto o sus deseos, cuando en el fondo es movida por razones que desconoce. Algunas veces, pocas, el entendimiento ilumina el escenario de nuestras vidas y sólo entonces podemos entrever el sentido de los encuentros y desencuentros que organiza Dios entre bambalinas. Debo añadir que nunca más volví a ver a Toñi.