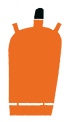La desaparición de las típulas me trajo una gran paz y tranquilidad. Pero comencé a sufrir las molestias que me produce una prematura artrosis cervical, acentuada por mis movimientos en el trabajo y la postura delante del ordenata. El dolor, a veces insoportable, comienza en el cuello y me baja por el hombro izquierdo hasta la mano, convirtiéndola en guante de boxeo donde no cabe mi fetiche principal: la sortija de rubí. Es un mal sin remedio, salvo que decida arriesgarme a una intervención quirúrgica poco segura.
Mi médico, un joven más partidario de cuidados paliativos que de operar, me prescribió fisioterapia, es decir, rutinarios ultrasonidos y rayos infrarrojos, en un ambiente, la sala de rehabilitación del pequeño hospital, no desagradable pero soso y deprimente, frecuentado sobre todo por ancianas que no cesaban de hablar de enfermedades con una precisión de cirujano o de carnicero sádico. A veces el dolor era tan intenso que me costaba conciliar el sueño, ni siquiera con las generosas dosis de analgésicos legales recomendadas por el traumatólogo, que yo doblaba por mi cuenta.
Delirio había salido y yo estaba sola en la tienda, cuando entró por primera vez el hombre más guapo que he visto en mi vida. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Se acercó al mostrador y sacando un papel de ella me preguntó si podía colgarlo en el tablón de anuncios de las terapias. Quizá fue la pálida insignificancia de aquel papel lo que me indujo a leerlo. Estaba editado con una impresora que andaba escasa de tinta. Ofrecía sesiones de algo que yo no conocía, llamado “terapia vibracional india”. Después de leerlo y no enterarme de casi nada, salvo que mitigaba los dolores de los huesos, pregunté al hombre algunas cosas y me guardé el papelito en un cajón para enseñárselo a la jefa antes de colgarlo, en su caso. El portador era esbelto, sin edad, de piel cetrina, con el pelo negro azabache recogido en una coleta con una goma, hermoso a rabiar. Hablaba un español perfecto, ligeramente latino, pero físicamente tenía el aspecto de un comanche de película de John Ford. Luego supe, gracias a Google, que hay nativos mexicanos de etnias hermanas de los nativos de las praderas. Al preguntarle yo si su método podría actuar, por ejemplo, sobre mis dolores cervicales, prometió aliviarlos, quizá curarlos a la larga. No parecía un charlatán, sino un pedazo de indio serio y adusto, aunque muy amable. Sin saber muy bien cómo, pero con la extraña sensación de que sus ojos de ónice se clavaban en los míos con tremenda autoridad, me tomé la libertad de concertar una cita con él a modo de prueba, convencida de que Delirio lo aprobaría porque era una práctica común que utilizábamos con los terapeutas: probarlos primero nosotras. Las sesiones tendrían lugar allí mismo, en la trastienda y serían individuales, como las del masajista Melanyu. Me dijo su nombre. No lo oí bien o lo olvidé enseguida. También olvidé su rostro cobrizo, que más tarde quedaría grabado a fuego en mi abyecto corazón blanco para siempre.
La trastienda de Mystic Topaz era parecida a la de todos estos establecimientos: amplia y oscura, con suelo de madera reluciente, intenso olor a incienso, algunos taburetes y alfombras, cojines y esterillas, budas de escayola con una costra de purpurina junto a las paredes, y pinturas someras de paisajes zen sobre sucedáneos de bambú. En su modestia, son lugares muy simpáticos, donde el cuerpo y la mente perciben al instante una frescura bienhechora y un extraño silencio, como si hubiéramos salido de la ciudad sin previo aviso.
El día de la cita con el comanche —así le llamé yo desde que le vi, y quizá por eso olvidaba siempre su nombre propio, que era Hipólito Cárdenas —, estuve algo nerviosa, sobre todo porque ignoraba en qué consistía aquella terapia, ya que sus explicaciones habían sido muy someras. Cuando le hablé de él y le enseñé el papelillo, Delirio se encogió de hombros. No mostró el menor entusiasmo, pero dijo: “Prueba, a ver”. Ni siquiera sabía si debía llevarme un albornoz o unas zapatillas.
Yendo a la tienda aquella tarde, tuve la percepción clarísima, casi el asalto, de la belleza del comanche, una belleza extraña como no la hay en este mundo nuestro, y una sencillez altanera o quizá simplemente natural como la de los jaguares, y como la de ellos, en vías de extinción. Me reproché una vez más haber olvidado su nombre, a pesar de ser tan pegadizo. Pero, como se me olvidaban todos, sabía que no era inconveniente para la cordialidad del saludo, y que a la larga conseguiría grabarlo en mi cabeza y dejarlo ahí como el clavo en la de santa Engracia.
El comanche ya había llegado y se había presentado a Delirio, que según me dijo luego quedó fascinada por su apostura y su seriedad. Me esperaba en la trastienda “preparándolo todo” dijo la jefa —¡dios, ¿preparando qué? ¿los grilletes? ¿el tomawk?! —. Hipólito Cárdenas vestía pantalones tejanos, camisa blanca y zapatillas deportivas. Llevaba el cabello como la otra vez, estirado en una bien atusada coleta. Su cuerpo olía a humo; bueno, se diría que a carne ahumada —luego supe, o creí, que por causa de la chimenea de su casa, y de las hogueras del monte, porque me dijo que vivían en el monte, y yo pensé “como los linces, y otras especies en extinción” —.
Me envolvió en un fuerte abrazo que me transportó completamente, disipando mis dudas. Allí había muy buen rollo. Yo sabía por Delirio Presencia que aquellos largos y fuertes abrazos a los visitantes al entrar y al salir de su territorio, no eran una expresión de afecto de ciertos terapeutas —al menos al principio —, sino una manera rápida y eficaz de explorar el estado del cuerpo y el ánimo. Después de un achuchón de no menos de veinte segundos, él sabía perfectamente cómo te encontrabas. Yo aprendí rápido. Al cabo de cuatro abrazos, también era capaz de sentir lo que sentía él. Ese misterio fue el comienzo de mi aprendizaje comanche en el casco antiguo de la ciudad europea.
Quizá alguno de vosotros haya frecuentado o probado un taller de neotantrismo erótico y recibido algún masaje de tan placentera y algo disoluta disciplina. Yo sí lo he hecho, en Barcelona, donde siempre aprendo cosas nuevas; quizá otros las aprendan en Ibiza o en Lanzarote, donde también hay de todo si se tienen los contactos adecuados. Es un poco caro; bueno, bastante, pero lo recomiendo, sobre todo si los conductores del placer son hermosos y hábiles, y a ser posible exóticos, para que la transferencia sea mínima. No hace falta que sean asiáticos, pero es mejor, y sobre todo hay que buscar que la decoración, la música y los perfumes sean impecables. Un objeto de mal gusto o unas flores inadecuadas pueden echarlo todo a perder.
Mi terapia con Hipólito, el comanche, era lo más estoico y menos tántrico que se pueda imaginar, puro desierto rojo, águilas planeando majestuosas y algún quejido de flauta nativa. Para Hipólito Cárdenas era abominable cualquier placer provocado de un modo artificial. O mejor dicho, cualquier placer…
Continuará…