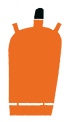Delirio me mandó a por tabaco, aprovechando que la tienda estaba desierta.
—Para porros, ¿eh? El Indio, en hebra, ya sabes. No traigas otro, que a mí todos me dan dolor de cabeza menos ése.
Bien, pero aquel sólo lo tenían en un estanco muy friki cerca de la catedral. No estaba lejos de Mystic Topaz, pero no era el de allí al lado, donde comprábamos los cigarrillos y las gominolas. Cogí el bolso y el dinero que me dio, y salí.
Podría haber tomado un taxi como me dijo ella misma, pero fui andando. Hacía un día nublado y fresco, perfecto para pasear. Por las mañanas el casco antiguo es delicioso, da gusto ver a la gente yendo y viniendo a sus quehaceres. Cerca de la puerta lateral del duomo, la de la Madonna Gialla, en la calle del Uomo di Legno, noté con cierto sobresalto que una mano se posaba en mi hombro suavemente. Me volví. Era la Salvaora, mi gitana, con su cesta de brotes de romero y claveles un poco mustios, y sus ojos claros como el ámbar, se diría que con inclusiones de insectos prehistóricos.
Mi gitana era la única pedigüeña de la ciudad a quien yo daba limosna, y lo hacía porque era guapísima, limpia y me caía bien, y sobre todo porque en una ocasión tuve que hacer un trabajo de fin de curso sobre “Carmen” y la tomé mentalmente por modelo, lo que me dio muchísimo juego. Tuve matrícula de honor, y a partir de entonces mis limosnas subieron a cinco euros. En principio, nuestra relación, aunque imposible, fue muy cordial, pero pronto se convirtió en una persecución por su parte en pos de mi dinero, sin otra contrapartida que la pura marrullería, y con un fondo irreprimible de la tirria ancestral de su raza hacia la mía. La Salvaora tenía veintiocho floridos años, seis hijos que alimentar y otro de camino, que le abultaba el vientre sin descomponerle la figura de princesa. Yo le decía: “No te doy más, y ¿Tu marido, no trabaja?” Ella susurraba algo de una furgoneta con sus labios morados de india, y se iba muy ufana con su billete y su cesto en la cadera, después de darme un par de besos que yo notaba cálidos y frescos porque eran los besos de la simpatía y del descojono. Aquel día del tabaco, se puso a suplicarme cincuenta euros para no sé qué de los gastos de su vivienda social, que si no los pagaba, la echaban y adónde iba ella con los seis churumbeles y la agüela, y bla, bla, bla. Siempre lo mismo. Huyendo de su acoso, le di esquinazo en el cruce de Gialla con Trepiedi, y me metí en la catedral por una puerta del crucero. Estaba oscuro y fresco, y olía maravillosamente a épocas pretéritas. Las lucecitas de las velas brillaban como pequeñas estrellas de oro. Me dije que haría un poco de tiempo allí para librarme de la Salvaora y sus murgas. En eso empezó a sonar el órgano, primero pianísimo y enseguida in crescendo. No era calentamiento o puesta a punto, como hacen a veces los sacristanes en mi imaginación, sino una pieza tocada maravillosamente, una cascada barroca producida por un genio. Fui hacia allá atravesando en diagonal blasfema el laberinto de piedra blanca y negra del suelo de la nave central, y me senté a esperar un ratito en un banco frente al inmenso instrumento, que se parece mucho al de la catedral nueva de Salamanca y algo también al de Praga por su desmesura. Su sonido es tan tremendo porque está electrificado, pero no por ello resulta menos espiritual –lo pone en un cartelito, con la fecha.
Dejándome mecer por aquella potencia vibratoria, tardé en darme cuenta de que a los pies del pedestal, junto a la verja que rodeaba el instrumento, había una persona sentada frente a donde yo me encontraba. Era un muchacho de unos veintiocho años, delgado, rubio, con el pelo recogido en una coleta en la nuca. Estaba en la postura del medio loto, sobre una carpeta de cartón azul con goma de las que fabrican los presos. Sus manos reposaban con los dedos enlazados en forma de cuenco, en el Dhyani, el mudra que despierta la sabiduría interior. Sus ojos estaban cerrados, y un poco inclinada la cabeza pero erguido el cuello. Me dije: “vaya sitio para meditar”. Pero pronto caí en la cuenta de lo que me decían mis propias palabras. El joven estaba meditando inmerso en la monstruosa música de aquel coloso que vertía a su alrededor una catarata de sonidos celestiales y tormentosos, divinos y demoníacos. Una fuerte envidia se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida estaba delante de un bendito, de alguien que gozaba tranquilamente de las delicias atronadoras del paraíso. Me entraron ganas que ponerme yo también a meditar bajo la ducha de clamores celestes e infernales, de deshacerme en ellos y fundirme hasta alcanzar una nada esplendorosa, pero no lo hice por timidez. No fue tan mirada una turista de pantalón corto y piernas celulíticas que, viendo lo mismo que yo veía y con ojos menos escrupulosos, se puso al lado del joven y, adoptando torpemente la misma asana, se echó a meditar, la tía, como si fuera pan comido. El se levantó discretamente, recogió la carpeta y salió con ella bajo el brazo como si tal cosa. Le adoré.
Mientras almorzábamos en la trastienda de Mystic Topaz, con el paquete de El Indio sobre la mesa, se lo conté a Delirio. Maravillada, dijo:
—Habría que pedirle al canónigo que nos dé permiso para hacer las prácticas de meditación de los martes y jueves debajo del órgano como ese muchacho. Nuestras musiquillas de DVD no tienen fuerza para remover la energía de los chacras.
Y empezó a liar un canuto con el tabaco, gracias al cual había tenido yo un buen viaje aquella mañana nubosa.