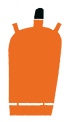Hay días de gran tedio en la tienda. La gente parece ponerse de acuerdo para no entrar, como si estuviéramos apestadas. Esos momentos son de bajón para Delirio, que se esconde en la trastienda, se tumba en la cama turca y se pone, como ella dice, a meditar. Meditar: se queda frita y un día casi provocó un incendio con un porro
Aquel era uno de esos días. No tuvimos ni un solo cliente en toda la mañana. Cuando salimos a almorzar en la cafetería Va Pensiero, se estaban acumulando nubarrones desde el flanco de la Biblioteca Nazionale, con amenaza de lluvia. Soplaba una brisilla fresca como un escalofrío en el aire caliente de la plaza.
—¿Qué va a ser, señoras? —preguntó el guapo camarero, que sonreía con los ojos como un divo.
Pues, ¿qué iba a ser? Todos los días tomábamos lo mismo. Una ensalada caprese y un sándwich vegetal, acompañados por cerveza sin alcohol. Y aun así, Delirio Presencia se quejaba de sobrepeso. En realidad era una mujer espléndida, con las curvas en su sitio.
Hacia las cinco, de nuevo en la tienda, comenzó la lluvia. Primero cayeron cuatro gotas polvorientas, gordas, que ensuciaron el escaparate donde exhibíamos las réplicas etruscas. Luego empezó la gran meada de los dioses, y unos truenos que resonaron en nuestros cuencos tibetanos, creando torbellinos de sonido, poco tranquilizadores. Al poco rato, el diluvio universal.
A mí me gusta mucho la lluvia. Me tranquiliza. Pero Delirio lo lleva peor. Le da la sensación de que, como es Escorpio, se va a disolver en el agua. Son cosas de su sofisticada espiritualidad.
Sentadas en sendos taburetes tras el mostrador-vitrina, en el que resplandecían joyas de piedras semipreciosas, dejábamos pasar la tormenta diciéndonos una a otra.
—Esto no durará.
—Tormenta de verano. Nada. Pero también, qué fastidio.
Y en esto, sonó el carrillón de la puerta y empezó a entrar gente chorreando, cerrando paraguas, sacudiéndose. Era un grupo de turistas a los que había sorprendido el chaparrón y se refugiaban en nuestro nido neogótico. El primer movimiento de Delirio fue de pánico, porque la mayor parte de la mercancía de la tienda estaba al alcance del público, en estanterías de cristal y mesitas expositoras, de modo que una avalancha como aquella podía producir un saqueo más o menos solapado. Pero visto que eran alemanes, se tranquilizó y urdió rápidamente una estrategia. Con una maniobra envolvente en la que participé yo misma, rodeó al grupo y empezó a enseñar y ponderar las piezas más caras a los visitantes forzosos a quienes consideraba con bolsillos mejor provistos. Fue increíble. Hasta vendió un formidable diyiridú australiano por mil quinientos euros, que yo sabía que no valía más de quinientos, y a una señora de mediana edad, una sortija de rubí de cantera reteñido, por mil, que no valía ni cien, aunque era muy bonito. Y así sucesivamente. En total, un negocio caído del cielo.
Pronto dejó de llover y salió un sol dorado que brilló sobre el asfalto. Los esquilmados germanos abandonaron la tienda muy contentos, dándonos las gracias por aconsejarles con tanta pericia y amabilidad.
—De nada, de nada. Me alegraré de volver a verles por aquí —decía en inglés Delirio, la primera sorprendida por aquel golpe de suerte.
La tienda quedó desierta de nuevo. Cuando faltaba poco para cerrar, el carrillón sonó de nuevo. Miramos a la puerta. Entró por ella una adolescente bajita, de pelo liso y rubio, y grandes orejas de soplillo como los murciélagos. Sin saludar ni decir nada, se puso a mirarlo todo, a coger piezas, a toquetearlas, dejándolas de nuevo en los estantes sin cuidado, chasqueando la lengua. Llevaba un vestidito corto pasado de moda y unos mitones negros impropios de la estación y hasta del siglo. Al cabo de un buen rato de soportar su mariposeo, Delirio carraspeó y dijo:
—Señorita, si no desea nada, vamos a cerrar.
Nos hizo un gesto obsceno y echó correr hacia la puerta. Yo vi que se había metido algo en el bolsillo, pero estaba tan hecha polvo por aquel día agotador, que no dije nada a mi jefa, por no armarla. La chica se fue y comenzamos a preparar la tienda para el cierre, Delirio con la computadora y yo ordenando un poco las piezas en las mesitas. Bajé la persiana metálica y quedamos tranquilas y en silencio. Salimos por la puertecilla trasera, que daba a la calle de la Torre degli Arabeschi.
Entonces se desató la tormenta interior. Primero fue el corrimiento de las piezas sobre la superficie de los cristales, con su correspondiente chirrido, luego algunas caídas al suelo, y enseguida un terrible vuelo de objetos, como estrellas fugaces los más brillantes, como bombas de mano los ceniceros de latón indio, peligrosas las afiladas puntas de cristal de roca y los péndulos de amatista, mortíferas las doradas varillas de rabdomancia… todo vivo o agitado por una fuerza que yo desconocía, todo girando y chocando antes de caer al suelo estrepitosamente.
Delirio no tuvo miedo. Conocía aquel fenómeno. Me hizo entrar con ella en la trastienda caminando agachadas para no ser alcanzadas por uno de aquellos proyectiles. Cerró la puerta. Allí no ocurría nada, pero se oía el fragor de lo que estaba sucediendo en la tienda. Hasta que todo quedó en silencio y con mucha cautela salimos de nuestro refugio.
La tienda presentaba un aspecto desolador. Yo me eché a llorar, lo confieso. En las estanterías y mesitas no quedaba un solo objeto. Todo estaba en el suelo, en confusos montones, como un extraño basurero de preciosidades, muchas de ellas rotas.
—No te preocupes, nena –dijo Delirio, muy entera-. Esto lo paga el seguro.
Lo pagaba el seguro, pero lo ponía en orden y clasificaba yo.